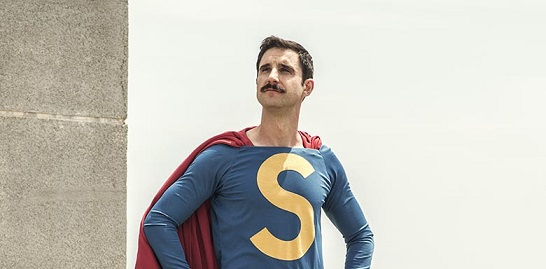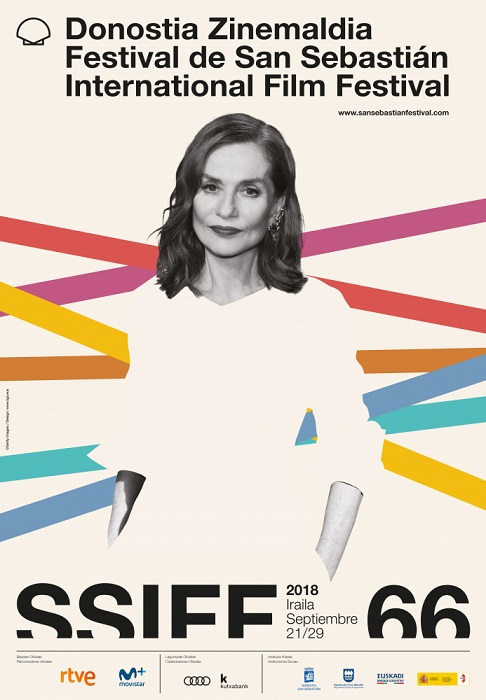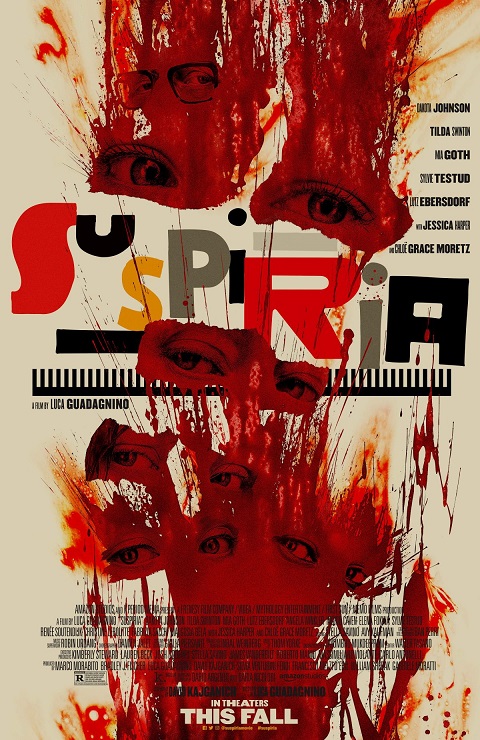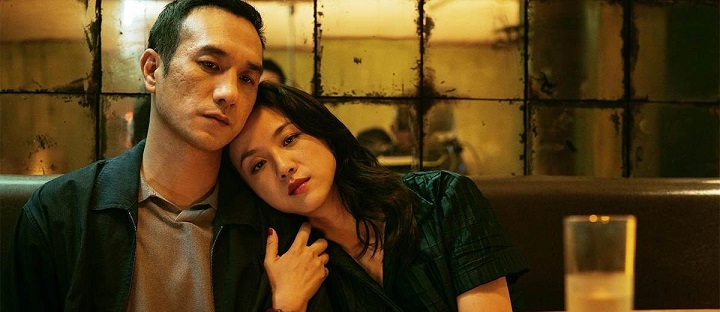Dragged Across Concrete

Dos policías, uno veterano (Gibson) y el otro, más joven y volátil (Vaughn), se encuentran suspendidos cuando un vídeo de sus duras tácticas se convierte en la noticia del día en los medios de comunicación.
Si hay un autor contemporáneo que se toma su tiempo, y no solo en referencia a la duración de sus películas, a la hora de una evolucionar y depurar un estilo cinematográfico concreto ese es sin lugar a dudas el norteamericano S. Craig Zahler, pese a realizar sendos trabajos tras las cámaras en los dos últimos años este parece tener bastante claro hacia dónde dirigir su mirada y en cómo hacerlo, pero lo más importante es que parece no tener ninguna prisa en llegar a un hipotético destino, Dragged Across Concrete como en sus anteriores dos films es un inequívoco ejercicio de género en base a esos relatos que se cuecen a fuego lento, un trabajo que deja meridianamente claro por si alguien lo dudaba una identidad autoral que deviene hoy en día como intransferible.
A tal respecto S. Craig Zahler con esta nueva muestra de esa hibridación entre lo autoral y la serie B nos deja bien claro que lo suyo es el referente expuesto siempre como primera opción, aquí más depurado en lo formal que sus anteriores Bone Tomahawk y Brawl in Cell Block 99, algo que de alguna manera era solo cuestión de tiempo el que adecuara y puliera formas a su narrativa, uno viendo este drama criminal de duros policías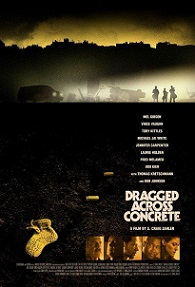 de códigos morales rígidos aunque no en lo relativo al proceder de sus formas que es Dragged Across Concrete tiene la sensación de estar ante la película que de alguna manera nunca se atrevió a rodar Quentin Tarantino, en este sentido el film, con evidentes reminiscencias a la buddy movie de manual, muestra en ocasiones una especie de supuesta deuda referencial al recurrir de forma algo forzada a una cierta verborrea Tarantiniana en lo concerniente a sus diálogos. S. Craig Zahler en Dragged Across Concrete nos cuenta una historia de dos policías corruptos pero íntegros, esto no deja de ser toda una declaración de intereses por parte del realizador estadounidense en lo referente a como desde el concepto de un cine pretérito que mira sin aspavientos al thriller policíaco de los años 70 logra reconstruirlo en base a su habitual suspensión de tiempos, en este sentido Dragged Across Concrete sigue teniendo alguna que otra arista por pulir, como película en donde está claro que el guionista siempre se sitúa por delante del directos hay subtramas argumentales que sobran y que impiden centrarse en el núcleo principal, poca cosa en definitiva para un tipo de cine de personalidad muy marcada que en los tiempos que corren ha de ser valorado en su justa y siempre muy agradecida medida.
de códigos morales rígidos aunque no en lo relativo al proceder de sus formas que es Dragged Across Concrete tiene la sensación de estar ante la película que de alguna manera nunca se atrevió a rodar Quentin Tarantino, en este sentido el film, con evidentes reminiscencias a la buddy movie de manual, muestra en ocasiones una especie de supuesta deuda referencial al recurrir de forma algo forzada a una cierta verborrea Tarantiniana en lo concerniente a sus diálogos. S. Craig Zahler en Dragged Across Concrete nos cuenta una historia de dos policías corruptos pero íntegros, esto no deja de ser toda una declaración de intereses por parte del realizador estadounidense en lo referente a como desde el concepto de un cine pretérito que mira sin aspavientos al thriller policíaco de los años 70 logra reconstruirlo en base a su habitual suspensión de tiempos, en este sentido Dragged Across Concrete sigue teniendo alguna que otra arista por pulir, como película en donde está claro que el guionista siempre se sitúa por delante del directos hay subtramas argumentales que sobran y que impiden centrarse en el núcleo principal, poca cosa en definitiva para un tipo de cine de personalidad muy marcada que en los tiempos que corren ha de ser valorado en su justa y siempre muy agradecida medida.
Valoración 0/5: 4
Tumbbad

India, siglo XIX. En las afueras de Tumbbad vive Vinayak, hijo bastardo del jefe del pueblo, obsesionado con un tesoro ancestral. Sospecha que el secreto del tesoro lo conoce su bisabuela, una bruja maldita que lleva siglos dormida. Cuando se acerca a ella se topa con el guardián del tesoro, un malvado dios caído. Lo que empieza con unas pocas monedas de oro se convierte en un ansia que dura décadas. La avaricia de Vinayak sigue creciendo hasta que desata el mayor secreto de todos, que es incluso más valioso que el propio tesoro.
Si hace bien poco hablábamos de lo inusual y complicado que puede resultar hoy en día que una película te pueda llegar a sorprender en todos sus niveles en lo concerniente a su visionado en festivales de cine con referencia a la modesta pero efectiva The Head, la cinta India Tumbbad podría considerase por lo que respecta a un servidor como la auténtica sorpresa a un nivel positivo vista este año en Sitges, una película que alejada conscientemente de los cánones habituales del cine proveniente de esas latitudes mezcla de forma tan notable como lúdica el terror folklórico y la fábula moral, todo un descubrimiento.
Lo bueno de esta curiosa película que ya venía precedida de buenas críticas tras su pase en la Semana de la Crítica de la pasada Mostra de Venecia es que pese a no indagar en ningún momento en los cánones que fundamentan el cine manufacturado de Bollywood está en ningún momento renuncia a su estructura de cine popular, pilar básico en dicho cine, en este sentido el poderoso debut tras las cámaras del dúo formado por Rahil Barve y Adesh Prasad no se ampara en lo estrictamente autoral a la hora de explicarnos y definir su particular estatus a través de un relato de claras consonancias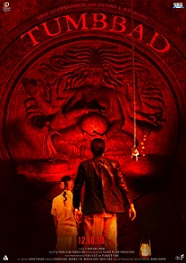 fabularías que transita por un pervertido cine de aventuras en apariencia familiar, solo en una primera instancia pues más adelante somos testigos como este bajo la apariencia de un exótico cuento sobrenatural que conforme avanza narrativamente a través de sus tres actos se va bifurcando a la hora de abordar cuestiones tales como el rigor histórico/político de una determinada época o el posicionamiento totalmente subordinado de la mujer en el universo que nos presenta una historia que da la impresión de darse de bruces en todo momento en lo concerniente al conflicto existente entre la tradición y el modernismo, aunque posiblemente lo que orbite en todo momento por esta fascinante Tumbbad es su indagación moral acerca de cómo la avaricia y la falta de principios no trae nada bueno, para más inri el despliegue de efectos visuales orquestados para la ocasión aparte de estar perfectamente cohesionado a la historia no le hace ascos a ninguna producción media alta proveniente del actual Hollywood. Tumbbad termina siendo un gran y muy gratificante espectáculo a modo de terrorífico cuento de tono mitológico con trasfondo de moraleja, un film que ojala pueda trascender más allá del visionado en el circuito de festivales, la película bien lo vale.
fabularías que transita por un pervertido cine de aventuras en apariencia familiar, solo en una primera instancia pues más adelante somos testigos como este bajo la apariencia de un exótico cuento sobrenatural que conforme avanza narrativamente a través de sus tres actos se va bifurcando a la hora de abordar cuestiones tales como el rigor histórico/político de una determinada época o el posicionamiento totalmente subordinado de la mujer en el universo que nos presenta una historia que da la impresión de darse de bruces en todo momento en lo concerniente al conflicto existente entre la tradición y el modernismo, aunque posiblemente lo que orbite en todo momento por esta fascinante Tumbbad es su indagación moral acerca de cómo la avaricia y la falta de principios no trae nada bueno, para más inri el despliegue de efectos visuales orquestados para la ocasión aparte de estar perfectamente cohesionado a la historia no le hace ascos a ninguna producción media alta proveniente del actual Hollywood. Tumbbad termina siendo un gran y muy gratificante espectáculo a modo de terrorífico cuento de tono mitológico con trasfondo de moraleja, un film que ojala pueda trascender más allá del visionado en el circuito de festivales, la película bien lo vale.
Valoración 0/5: 4
Fugue

Alicja no sabe cómo ha perdido la memoria. En dos años, consigue construir una vida nueva e independiente de casa. No quiere recordar el pasado. Pero, cuando su familia la encuentra, es forzada a encajar en los roles de madre, hija y mujer, rodeada de lo que parecen completos desconocidos.
Tras su paso por la Semana de la Crítica del pasado festival de Cannes había mucha curiosidad por comprobar que iba de dar de sí el nuevo trabajo tras las cámaras de la realizadora de origen polaco Agnieszka Smoczynska tras ese notable relato extravagante e inclasificable de iniciación sexual en forma de musical de terror que es The Lure, en Fugue asistimos a un cambio de registro bastante significativo y por momentos algo abrupto con referencia a su anterior película básicamente en lo concerniente a sus formas, en el asistimos a un drama acerca de la identidad, o más bien a la ausencia de esta, en este sentido nos encontramos ante un film áspero y por momentos rocoso en su narrativa, en cierta manera en las antípodas de lo que se nos mostraba en The Lure. La fuga disociativa al que hace referencia el título actúa en la protagonista a modo de continua extrañeza en lo referente a volver a adoptar un rol 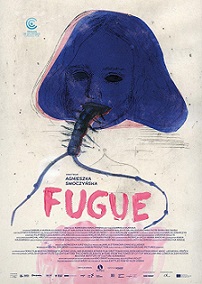 que con anterioridad por lo visto ya había desempeñado, esa antigua vida se intuye a través de las pocas pistan que nos dan de ella como poco halagüeña, o al menos desde el punto de vista del nuevo rol asumido por el personaje, es esa la sensación que percibimos al igual que la protagonista principal, una meritoria Gabriela Muskala. Película de una tesis en principio simple pero no exenta de riesgos formales en referencia al estudio de supuestas psicologías oscuras, Fugue que solo recurre al fantástico a través de escuetas ensoñaciones da la impresión de ampararse en todo momento a través de la alegoría o la metáfora en lo concerniente a un supuesto estado mental de muchas mujeres en la Polonia de hoy en día, para ello Agnieszka Smoczynska plantea Fugue casi a modo de una película de terror especialmente a través de una atmosfera que es mostrada como opresiva y asfixiante, el destino final siempre se prevé como el de la autorrealización pero si hay una tendencia que circunvala en todo momento esta película de características un tanto herméticas en sus formas es el de un continuo incómodo, un incómodo derivado de la extrañeza a veces mostrado de forma acertada en su definición estrictamente dramática, no tanto en lo referente a lo confuso que puede parecer por momentos su narrativa.
que con anterioridad por lo visto ya había desempeñado, esa antigua vida se intuye a través de las pocas pistan que nos dan de ella como poco halagüeña, o al menos desde el punto de vista del nuevo rol asumido por el personaje, es esa la sensación que percibimos al igual que la protagonista principal, una meritoria Gabriela Muskala. Película de una tesis en principio simple pero no exenta de riesgos formales en referencia al estudio de supuestas psicologías oscuras, Fugue que solo recurre al fantástico a través de escuetas ensoñaciones da la impresión de ampararse en todo momento a través de la alegoría o la metáfora en lo concerniente a un supuesto estado mental de muchas mujeres en la Polonia de hoy en día, para ello Agnieszka Smoczynska plantea Fugue casi a modo de una película de terror especialmente a través de una atmosfera que es mostrada como opresiva y asfixiante, el destino final siempre se prevé como el de la autorrealización pero si hay una tendencia que circunvala en todo momento esta película de características un tanto herméticas en sus formas es el de un continuo incómodo, un incómodo derivado de la extrañeza a veces mostrado de forma acertada en su definición estrictamente dramática, no tanto en lo referente a lo confuso que puede parecer por momentos su narrativa.
Valoración 0/5: 2’5
Blue Velvet Revisited

En 1985, Peter Braatz era un joven fotógrafo y estudiante de cine alemán que logró autorización para documentar en super 8 el rodaje de una pequeña película independiente llamada Terciopelo azul. Tres décadas después, el director ha recuperado todo ese material, confeccionando con él una suerte de making of, entre el ensayo fílmico y la ensoñación, navegando los entresijos de la obra maestra de David Lynch.
Una de las sorpresas más agradables vividas este año en Sitges fue el cambio de rumbo con respecto a los últimos años en la orientación de la sección Seven Chances, recordemos que esta no deja de ser un apartado algo independiente del festival al estar gestionada en lo referente a su programación por la Associació Catalana de Crítics y Escriptors Cinematogràfics, Seven Chances como sección vio la luz en el año 1993, en ella siete películas eran escogidas por siete críticos, esta deberían tener la particularidad de no estar sujeta a un próximo estreno comercial (eran otros tiempos) y no tener una antigüedad de producción de más de dos años con respecto a la fecha de exhibición en el festival, ni que decir tiene que con el paso del tiempo la sección al igual que otras muchas del certamen ha ido derivando en una especie de cajón de sastre en donde era difícil el percibir la auténtica naturaleza de su creación, esta no era otra que la de descubrir, reivindicar o dar una oportunidad de visionado a algo que hasta ahora por un motivo u otro había permanecido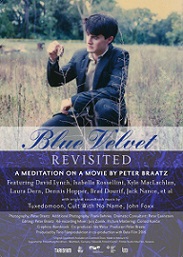 oculto.
oculto.
En esta edición ese espíritu se recuperó de alguna manera con una selección que pese a su diversidad temática aposto por dar oportunidad a visionados que fuera del ámbito festivalero devienen como ciertamente complicados, Blue Velvet Revisited viene a cumplir dicho tratado casi a la perfección, realizado en 2016 el film del alemán Peter Braatz no puede considerarse como un documental al uso, tampoco un mero making of acerca de un rodaje, es algo que en teoría se aparta de dichos cánones, el film transita a su manera a través de una rememoración provista de un abundante material visual y sonoro deviniendo como una aproximación a la creación de un determinado universo de cual el propio Peter Braatz tuvo el honor de participar, Blue Velvet Revisited, en donde la falta de testimonios y análisis es sustituido por una especie de evocación imaginaria tiene el añadido de parecer estar transitando en todo momento a través de una suerte de ensoñación de un tono muy lynchiano que parece hecha a medida a la hora de mostrarnos esa fascinante construcción cinematográfica que es Blue Velvet .
Valoración 0/5: 3’5
Lords of Chaos

Lords of Chaos cuenta la rocambolesca historia de Mayhem tras la muerte de “Dead”, uno de sus miembros; fue entonces que la relación entre el bajista Varg Vikernes y su líder Euronymous derivó en la quema de algunas iglesias y en un auténtico baño de sangre.
La nueva película del realizador sueco Jonas Åkerlund venía con la etiqueta de ser posiblemente una de las películas shock de este festival de Sitges, el material del que parte daba para ello, la oscura historia del grupo de black metal noruego Mayhem contada a modo de crónica negra basada en hechos reales, Lords of Chaos que nos traslada a la Noruega de los años 80 más que transitar a través de un biopic musical al uso deviene como uno más centrado en lo personal y en unos actos concretos aunque todos ellos desarrollados de una forma algo irregular.
Lords of Chaos de alguna manera es consecuente con lo que cuenta solo a medias, otra cuestión seria discernir si este es el camino apropiado a la hora de relatar unos hechos, en este sentido el film del responsable de Rammstein: Paris da cierta sensación de quedarse en tierra de nadie, por un lado tenemos el trazo más interesante en apariencia, al menos para un servidor, el que está relacionado con ese supuesto estudio de la alienación de mentes débiles expuestas a un ambiente digamos toxico, en este aspecto como  retrato psicológico a modo de crónica social da la impresión por momentos de ser demasiado difusa en contenidos, en ningún momento de la película hay una visión neutra de los acontecimientos que va narrando uno de sus protagonistas al más puro estilo Sunset Boulevard, un desarrollo que termina dando la sensación de estar demasiado enclaustrada dentro de sus propios personajes, en este sentido Lords of Chaos como híbrido de biopic y horror real genera algunas dudas con respecto a su supuesta veracidad, o la de su supuesta interpretación como tal, tener el estribillo de basado en hechos reales no es tarea fácil en la medida de desarrollar una narrativa que resulte veraz y coherente, que el film ubicado en la Noruega de los 80 este hablado en su práctica totalidad en ingles tampoco ayuda a ello, por el contrario como hábil relato que transita a través un ácido sentido del humor en referencia a la crudeza de su violencia tiene una razón de ser muy a tener en cuenta, lástima que la perspectiva sociológica sobre chicos que quieren rebelarse sin saber muy bien de qué y por qué quede expuesta de forma muy esquemática.
retrato psicológico a modo de crónica social da la impresión por momentos de ser demasiado difusa en contenidos, en ningún momento de la película hay una visión neutra de los acontecimientos que va narrando uno de sus protagonistas al más puro estilo Sunset Boulevard, un desarrollo que termina dando la sensación de estar demasiado enclaustrada dentro de sus propios personajes, en este sentido Lords of Chaos como híbrido de biopic y horror real genera algunas dudas con respecto a su supuesta veracidad, o la de su supuesta interpretación como tal, tener el estribillo de basado en hechos reales no es tarea fácil en la medida de desarrollar una narrativa que resulte veraz y coherente, que el film ubicado en la Noruega de los 80 este hablado en su práctica totalidad en ingles tampoco ayuda a ello, por el contrario como hábil relato que transita a través un ácido sentido del humor en referencia a la crudeza de su violencia tiene una razón de ser muy a tener en cuenta, lástima que la perspectiva sociológica sobre chicos que quieren rebelarse sin saber muy bien de qué y por qué quede expuesta de forma muy esquemática.
Valoración 0/5: 3





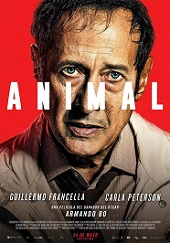 en lo concerniente a indagar en los instintos más bajos del ser humano, no solo en lo concerniente a ese protagonista principal interpretado con solvencia por parte de Guillermo Francella sino también el referido a su entorno, el familiar, el requerido por la urgencia, en donde atisbamos una encarnizada lucha de clases y el social, con una nada disimulada critica al sistema sanitario argentino que podría actualmente explayarse perfectamente al de otros países, en este sentido la síntesis argumental planteada en Animal puede parecer algo sencilla y simple, no tanto en referencia a las resonancias que expande, exponer a un hombre común a una situación límite y como ese supuesto sacrificio que está dispuesto a realizar llega a estar justificado o no, a partir de aquí entra el juego existencial de egoísmos varios que deriva en una continua imprevisibilidad por parte de los protagonista de una historia que aparte de oscura termina pareciendo desagradable sin recurrir a lo explicito, posiblemente a su final le falte algo de credibilidad en referencia a su planteamiento algo que termina de empañar de forma algo leve un film que en todo momento transita con buen tacto a través de la supuesta ambigüedad lanzada por sus propias interrogantes.
en lo concerniente a indagar en los instintos más bajos del ser humano, no solo en lo concerniente a ese protagonista principal interpretado con solvencia por parte de Guillermo Francella sino también el referido a su entorno, el familiar, el requerido por la urgencia, en donde atisbamos una encarnizada lucha de clases y el social, con una nada disimulada critica al sistema sanitario argentino que podría actualmente explayarse perfectamente al de otros países, en este sentido la síntesis argumental planteada en Animal puede parecer algo sencilla y simple, no tanto en referencia a las resonancias que expande, exponer a un hombre común a una situación límite y como ese supuesto sacrificio que está dispuesto a realizar llega a estar justificado o no, a partir de aquí entra el juego existencial de egoísmos varios que deriva en una continua imprevisibilidad por parte de los protagonista de una historia que aparte de oscura termina pareciendo desagradable sin recurrir a lo explicito, posiblemente a su final le falte algo de credibilidad en referencia a su planteamiento algo que termina de empañar de forma algo leve un film que en todo momento transita con buen tacto a través de la supuesta ambigüedad lanzada por sus propias interrogantes.
 autodestructivo que a ojos del resto de los mortales pueden parecer atrocidades, uno tiene la sensación de que a Lars Von Trier le ha salido un relato más serio y en parte trascendental de lo que él hubiera pretendido en un inicio, ese supuesto y poco reconocible humor negro queda en parte dilapidado en base a una cierta socarronería de lo supuestamente explícito en referencia a la recreación de forma algo sistemática de la violencia infligida a las víctimas. Al igual que el Maniac de William Lustig (en el que nos detendremos próximamente tras su excelso pase en esta misma edición en una versión restaurada en 4K) o el Henry: Portrait of a Serial Killer de John McNaughton estamos ante una película contada desde la propia problemática, narrada desde dentro, o sea desde la mirada del asesino, pero a diferencia de estas ese ejercicio de metacine en referencia a cierta angustia existencia que es The House That Jack Built hace de dicho discurso como algo propio, consistente y evidentemente narcisista, de hecho este no deja de ser una confesión dialogada tanto en primera persona como con la ayuda de esa voz de la conciencia presentada bajos los rasgos de Bruno Ganz y expuesta a modo de descenso a un infierno que en su parte final nos remite de forma meridiana clara a La divina comedia de Dante, deviniendo como una muestra más, y ya van unas cuantas, de la innegable pericia autoral de unos de los indiscutibles genios cinematográficos que nos ha dado el cine en estas ultima décadas.
autodestructivo que a ojos del resto de los mortales pueden parecer atrocidades, uno tiene la sensación de que a Lars Von Trier le ha salido un relato más serio y en parte trascendental de lo que él hubiera pretendido en un inicio, ese supuesto y poco reconocible humor negro queda en parte dilapidado en base a una cierta socarronería de lo supuestamente explícito en referencia a la recreación de forma algo sistemática de la violencia infligida a las víctimas. Al igual que el Maniac de William Lustig (en el que nos detendremos próximamente tras su excelso pase en esta misma edición en una versión restaurada en 4K) o el Henry: Portrait of a Serial Killer de John McNaughton estamos ante una película contada desde la propia problemática, narrada desde dentro, o sea desde la mirada del asesino, pero a diferencia de estas ese ejercicio de metacine en referencia a cierta angustia existencia que es The House That Jack Built hace de dicho discurso como algo propio, consistente y evidentemente narcisista, de hecho este no deja de ser una confesión dialogada tanto en primera persona como con la ayuda de esa voz de la conciencia presentada bajos los rasgos de Bruno Ganz y expuesta a modo de descenso a un infierno que en su parte final nos remite de forma meridiana clara a La divina comedia de Dante, deviniendo como una muestra más, y ya van unas cuantas, de la innegable pericia autoral de unos de los indiscutibles genios cinematográficos que nos ha dado el cine en estas ultima décadas.
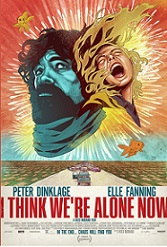 narrativo de unos personajes que parecen no estar a la altura del entramado técnico orquestado para la ocasión, no deja de ser un contrasentido que el guion escrito por Mike Makowsky no termine de estar consensuado a una premisa que en su inicio da la sensación de estar planteada de una forma inteligente, esta no deja de ser un tratado acerca de la sociabilidad como ente toxico que una sociedad venidera que parece haber adoptado de una pretérita, al igual que un Robinson Crusoe ubicado en un futuro distópico en donde la soledad autoimpuesta como medida del sufrimiento interno parece ser la única solución viable a la hora de apartarse de imposturas sociedades recién creadas. I Think We’re Alone Now juega su principal baza a través de la exploración psicológica de sus personajes, quizás mostrada de forma algo abrupta en referencia a la falta de sutileza antes mencionada, en este sentido su resolución final deviene como algo torpe al no manejar los tiempos narrativos de una forma algo más adecuada, ese clímax final de alguna manera traiciona la esencia que hasta ese momento habíamos atisbado, unas reflexiones las planteadas que aunque poco profundas en su desarrollo al menos intentaban el ofrecer una visión algo alternativa y no al uso de lo apocalíptico en el cine.
narrativo de unos personajes que parecen no estar a la altura del entramado técnico orquestado para la ocasión, no deja de ser un contrasentido que el guion escrito por Mike Makowsky no termine de estar consensuado a una premisa que en su inicio da la sensación de estar planteada de una forma inteligente, esta no deja de ser un tratado acerca de la sociabilidad como ente toxico que una sociedad venidera que parece haber adoptado de una pretérita, al igual que un Robinson Crusoe ubicado en un futuro distópico en donde la soledad autoimpuesta como medida del sufrimiento interno parece ser la única solución viable a la hora de apartarse de imposturas sociedades recién creadas. I Think We’re Alone Now juega su principal baza a través de la exploración psicológica de sus personajes, quizás mostrada de forma algo abrupta en referencia a la falta de sutileza antes mencionada, en este sentido su resolución final deviene como algo torpe al no manejar los tiempos narrativos de una forma algo más adecuada, ese clímax final de alguna manera traiciona la esencia que hasta ese momento habíamos atisbado, unas reflexiones las planteadas que aunque poco profundas en su desarrollo al menos intentaban el ofrecer una visión algo alternativa y no al uso de lo apocalíptico en el cine.
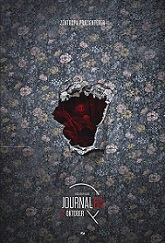 en este caso la cuarta entrega de la saga denominada como Los casos del Departamento Q del novelista Jussi Adler-Olsen. He de reconocer que me cuesta bastante el desgranar con algo de ecuanimidad un producto de semejante características, en este se percibe una cartografía casi de manual y de piloto automático en referencia a su desarrollo, un film de agradable visionado pero totalmente intrascendente a la hora de ir algo más allá de sus propios postulados, en este sentido su función de thriller rutinario resulta efectivo, se agradece en su trama alguna que otra derivación hacia lo macabro, ese inequívoco gusto por la morbidez en los asesinatos que son investigados no dejan de ser un activo en esta clase de películas, lástima que en todo lo demás no se atisbe nada nuevo en el horizonte, personajes excesivamente estereotípicos, indagaciones históricas que quedan muy en la superficie o cierta pretensión de querer ser más de lo que en realidad es son solo algunos de los males endémicos de un tipo de cine tan detectable y resultón en referencia a su consumo como extremadamente liso en lo concerniente a todo lo demás que precisamente no es poco.
en este caso la cuarta entrega de la saga denominada como Los casos del Departamento Q del novelista Jussi Adler-Olsen. He de reconocer que me cuesta bastante el desgranar con algo de ecuanimidad un producto de semejante características, en este se percibe una cartografía casi de manual y de piloto automático en referencia a su desarrollo, un film de agradable visionado pero totalmente intrascendente a la hora de ir algo más allá de sus propios postulados, en este sentido su función de thriller rutinario resulta efectivo, se agradece en su trama alguna que otra derivación hacia lo macabro, ese inequívoco gusto por la morbidez en los asesinatos que son investigados no dejan de ser un activo en esta clase de películas, lástima que en todo lo demás no se atisbe nada nuevo en el horizonte, personajes excesivamente estereotípicos, indagaciones históricas que quedan muy en la superficie o cierta pretensión de querer ser más de lo que en realidad es son solo algunos de los males endémicos de un tipo de cine tan detectable y resultón en referencia a su consumo como extremadamente liso en lo concerniente a todo lo demás que precisamente no es poco.
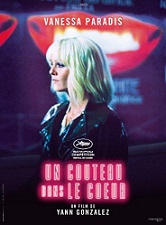 en el verano de 1979 parte de una inequívoca estética setentera en donde el exceso estilístico asoma a cada nueva secuencia de su metraje, plagada con colores saturados meticulosamente iluminados el film coquetea con derivaciones propias del giallo, slasher y el porno a través de una mirada desprejuiciada y en ocasiones chillona y casi de contornos camp, en este aspecto hay quien podría asegurar que estamos ante la película que Pedro Almodóvar no se atrevió a rodar en su día, lo que parece claro es que Un couteau dans le coeur es toda una agradable rara avis en el actual panorama genérico europeo no destinada a todos los paladares, plagada de metanarrativas al igual que algunos de los trabajos orquestados por Hélène Cattet y Bruno Forzani, un film en definitiva que lejos de la referencia o el homenaje al uso demuestra tener una vida propia a través de un trabajo que deviene como casi artesanal en su aplicación, de esas películas que para lo bueno y también lo malo no te ofrece medias tintas en lo concerniente a una manifiesta particularidad que puede derivarla con los años en una pieza de culto ha redescubrir, en este sentido el tiempo dictara sentencia a tal respecto.
en el verano de 1979 parte de una inequívoca estética setentera en donde el exceso estilístico asoma a cada nueva secuencia de su metraje, plagada con colores saturados meticulosamente iluminados el film coquetea con derivaciones propias del giallo, slasher y el porno a través de una mirada desprejuiciada y en ocasiones chillona y casi de contornos camp, en este aspecto hay quien podría asegurar que estamos ante la película que Pedro Almodóvar no se atrevió a rodar en su día, lo que parece claro es que Un couteau dans le coeur es toda una agradable rara avis en el actual panorama genérico europeo no destinada a todos los paladares, plagada de metanarrativas al igual que algunos de los trabajos orquestados por Hélène Cattet y Bruno Forzani, un film en definitiva que lejos de la referencia o el homenaje al uso demuestra tener una vida propia a través de un trabajo que deviene como casi artesanal en su aplicación, de esas películas que para lo bueno y también lo malo no te ofrece medias tintas en lo concerniente a una manifiesta particularidad que puede derivarla con los años en una pieza de culto ha redescubrir, en este sentido el tiempo dictara sentencia a tal respecto.

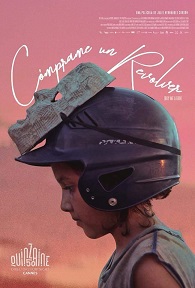 percibimos o logramos intuir una realidad que de alguna manera nos es latente, un México dominado por los narcos y que está perdiendo un número considerable de habitantes a causa de la continua desaparición de las mujeres, estas como bien preciado y dada sus escases son objeto de búsqueda y codicia, un padre intenta hacer pasar a su pequeña hija por varón ante el peligro que supone que descubran su auténtica condición, será a través de ella en donde atisbemos dos mundos bien diferenciados en el relato, el adulto como un fiel reflejo de la destrucción o desazonada radiografía del presente y el infantil, de un tono mucho más contemplativo y por ende derivativo en lo referente a su condición genérica, expuesto a modo de fábula que intenta reinventar nuevos códigos de supervivencia a la hora de asegurarse una existencia que en la actualidad del relato deviene como ciertamente complicada. A su particular manera y lejos de convencionalismos al uso Cómprame un revólver guiada a través de la supuesta lógica de sus desoladoras pesadillas nos viene a contar la historia de un debacle que esperemos no se llegue a materializar.
percibimos o logramos intuir una realidad que de alguna manera nos es latente, un México dominado por los narcos y que está perdiendo un número considerable de habitantes a causa de la continua desaparición de las mujeres, estas como bien preciado y dada sus escases son objeto de búsqueda y codicia, un padre intenta hacer pasar a su pequeña hija por varón ante el peligro que supone que descubran su auténtica condición, será a través de ella en donde atisbemos dos mundos bien diferenciados en el relato, el adulto como un fiel reflejo de la destrucción o desazonada radiografía del presente y el infantil, de un tono mucho más contemplativo y por ende derivativo en lo referente a su condición genérica, expuesto a modo de fábula que intenta reinventar nuevos códigos de supervivencia a la hora de asegurarse una existencia que en la actualidad del relato deviene como ciertamente complicada. A su particular manera y lejos de convencionalismos al uso Cómprame un revólver guiada a través de la supuesta lógica de sus desoladoras pesadillas nos viene a contar la historia de un debacle que esperemos no se llegue a materializar.
 Por un lado la adaptación de la comedia teatral 29 Acacia Avenue (1945) en donde un artesano contrastado como Henry Cass se ponía tras las cámaras, en el asistimos a un curioso juego de roles en referencia a parejas familiares, a veces expuesto a través de un inconfundible tono moralizante, centralizada en los Robinson, una acomodada pareja británica de mediana edad que tienen previsto pasar sus vacaciones en un crucero por el Mediterráneo. Cuando sus hijos se niegan a acompañarlos, deciden ir a una playa británica volviendo antes de lo esperado y encontrando a su hija viviendo una especie de «matrimonio de prueba» junto a su prometido y a su hijo teniendo una aventura romántica con una mujer casada, esta comedia amable de inequívoco tono familiar no deja de ser una especie de encargo de un inicio, aquí a modo de adaptación de un texto por parte de la actriz Mabel Constanduros que según palabras de la propia Muriel Box no necesitaba de demasiados arreglos. Tres años más tarde en Daybreak (1948) con dirección a cargo de Compton Bennett, película mutilada de forma drástica por la censura en su día, cambiamos completamente de registro al contarnos un relato de unas claras connotaciones sobre relaciones toxicas a través de un tono mucho
Por un lado la adaptación de la comedia teatral 29 Acacia Avenue (1945) en donde un artesano contrastado como Henry Cass se ponía tras las cámaras, en el asistimos a un curioso juego de roles en referencia a parejas familiares, a veces expuesto a través de un inconfundible tono moralizante, centralizada en los Robinson, una acomodada pareja británica de mediana edad que tienen previsto pasar sus vacaciones en un crucero por el Mediterráneo. Cuando sus hijos se niegan a acompañarlos, deciden ir a una playa británica volviendo antes de lo esperado y encontrando a su hija viviendo una especie de «matrimonio de prueba» junto a su prometido y a su hijo teniendo una aventura romántica con una mujer casada, esta comedia amable de inequívoco tono familiar no deja de ser una especie de encargo de un inicio, aquí a modo de adaptación de un texto por parte de la actriz Mabel Constanduros que según palabras de la propia Muriel Box no necesitaba de demasiados arreglos. Tres años más tarde en Daybreak (1948) con dirección a cargo de Compton Bennett, película mutilada de forma drástica por la censura en su día, cambiamos completamente de registro al contarnos un relato de unas claras connotaciones sobre relaciones toxicas a través de un tono mucho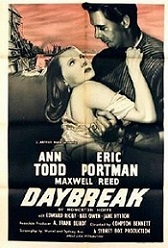 más lúgubre y fatalista, en ella vemos como Eddie, que trabaja de verdugo bajo un nombre falso, oculta este segundo trabajo a su nueva mujer, con su esposa, de pasado también turbio, se instala en una barcaza en el Támesis, donde dirige un negocio de gabarras. La tragedia los golpea cuando su ocasional asistente, Olaf, intenta seducir a su esposa y, en una pelea entre ambos hombres, el verdugo parece morir ahogado. La mujer se suicida y Olaf es condenado finalmente a la horca, el retrato femenino que nos ofrece este estimulante film es ciertamente peculiar en lo referido a una curiosa variación de la femme fatale aquí ejerciendo más bien como víctima a través de una justificación social, su afiliación al cine negro queda pues expuesta en un inicio que a través de su escenografía nos remite claramente al noir norteamericano. Daybreak pese a ciertos desequilibrios narrativos deviene como una interesante muestra de cine negro británico de la época, una historia de estereotípicos seres atormentados, incapacitados de sincerarse el uno con el otro con respecto a un pasado que les remitirá inexorablemente a un final fatalista.
más lúgubre y fatalista, en ella vemos como Eddie, que trabaja de verdugo bajo un nombre falso, oculta este segundo trabajo a su nueva mujer, con su esposa, de pasado también turbio, se instala en una barcaza en el Támesis, donde dirige un negocio de gabarras. La tragedia los golpea cuando su ocasional asistente, Olaf, intenta seducir a su esposa y, en una pelea entre ambos hombres, el verdugo parece morir ahogado. La mujer se suicida y Olaf es condenado finalmente a la horca, el retrato femenino que nos ofrece este estimulante film es ciertamente peculiar en lo referido a una curiosa variación de la femme fatale aquí ejerciendo más bien como víctima a través de una justificación social, su afiliación al cine negro queda pues expuesta en un inicio que a través de su escenografía nos remite claramente al noir norteamericano. Daybreak pese a ciertos desequilibrios narrativos deviene como una interesante muestra de cine negro británico de la época, una historia de estereotípicos seres atormentados, incapacitados de sincerarse el uno con el otro con respecto a un pasado que les remitirá inexorablemente a un final fatalista.
 ante un hecho que no se logra explicar y se incida en las virtudes de ese angulo muerto o fuera de plano Blind Spot es básicamente una película plagada de abundantes tiempos muertos que aportan bien poco, la brecha existente entre lo formal y lo temático deviene como insalvable a la hora de ser una propuesta de una característica coherente pero insuficiente en la medida de que dicho alarde técnico esté al servicio de la historia, el problema es que parece que sea totalmente al revés, ese supuesto drama familiar de claras connotaciones tremendistas en lo emocional funcionan de alguna manera en virtud de lo coreográfico, en todo ello se nos dosifica una información que nunca llega a estar a nuestro alcance realmente, no se trata de dejar que el espectador reflexione sobre las consecuencia o motivos de una enfermedad mental infantil, el quid de la cuestión es que el esmero técnico que nos ofrece Blind Spot no queda justificado en ningún momento. El debut en la dirección de Tuva Novotny termina siendo una película farragosa y falta de ritmo que bordea peligrosamente lo más estrictamente anecdótico, un esbozo de un relato que de haber tenido un montaje y una transición narrativa al uso seguramente hubiera salido mucho más beneficiada.
ante un hecho que no se logra explicar y se incida en las virtudes de ese angulo muerto o fuera de plano Blind Spot es básicamente una película plagada de abundantes tiempos muertos que aportan bien poco, la brecha existente entre lo formal y lo temático deviene como insalvable a la hora de ser una propuesta de una característica coherente pero insuficiente en la medida de que dicho alarde técnico esté al servicio de la historia, el problema es que parece que sea totalmente al revés, ese supuesto drama familiar de claras connotaciones tremendistas en lo emocional funcionan de alguna manera en virtud de lo coreográfico, en todo ello se nos dosifica una información que nunca llega a estar a nuestro alcance realmente, no se trata de dejar que el espectador reflexione sobre las consecuencia o motivos de una enfermedad mental infantil, el quid de la cuestión es que el esmero técnico que nos ofrece Blind Spot no queda justificado en ningún momento. El debut en la dirección de Tuva Novotny termina siendo una película farragosa y falta de ritmo que bordea peligrosamente lo más estrictamente anecdótico, un esbozo de un relato que de haber tenido un montaje y una transición narrativa al uso seguramente hubiera salido mucho más beneficiada.
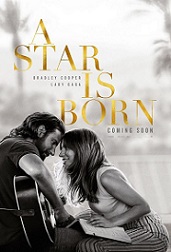 a un relato al que posiblemente le falte algo de indagación con respecto a esa nueva cultura del estrellato ubicada en esta ocasión en el actual mundo de la música pop, en cierta manera esta nueva versión no deja de ser el formateado de una historia ya conocida para una audiencia de hoy en día, una sacudida por viejos conceptos anteriormente transitados por otros autores, en este sentido la trágica historia de amor de la cual somos testigos queda eclipsada por el elaborado y en parte adecuado tono musical del film, este sin embargo adolece de una duración que sea algo más acorde, en su largo metraje existen evidentes altibajos narrativos, un mal menor en una película que como principal virtud aparte de su esmerada composición musical radica en poder atisbar desde la distancia una personalidad propia. El A Star Is Born de Bradley Cooper como film correcto que no llega a trascender se coloca a medio camino de sus predecesoras, bastante alejada del poderío de las películas de William Wellman y George Cukor pero mucho más interesante que aquella insufrible versión a cargo de Frank Pierson en 1976.
a un relato al que posiblemente le falte algo de indagación con respecto a esa nueva cultura del estrellato ubicada en esta ocasión en el actual mundo de la música pop, en cierta manera esta nueva versión no deja de ser el formateado de una historia ya conocida para una audiencia de hoy en día, una sacudida por viejos conceptos anteriormente transitados por otros autores, en este sentido la trágica historia de amor de la cual somos testigos queda eclipsada por el elaborado y en parte adecuado tono musical del film, este sin embargo adolece de una duración que sea algo más acorde, en su largo metraje existen evidentes altibajos narrativos, un mal menor en una película que como principal virtud aparte de su esmerada composición musical radica en poder atisbar desde la distancia una personalidad propia. El A Star Is Born de Bradley Cooper como film correcto que no llega a trascender se coloca a medio camino de sus predecesoras, bastante alejada del poderío de las películas de William Wellman y George Cukor pero mucho más interesante que aquella insufrible versión a cargo de Frank Pierson en 1976.
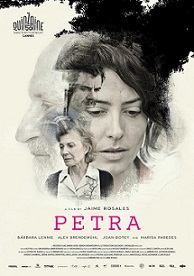 como no podía ser de otra manera por parte de su autor, naturalistas a la hora de interpretarlos en base a una gestualidad mínima por parte de sus intérpretes, solo se trata de un punto de inicio, este desarrollo inusual hasta la fecha por parte de Jaime Rosales hacia una digamos narrativa, en donde la manipulación dramática campa por sus anchas, de índole más popular y cercana al culebrón no deja de ser una nueva exploración de estructura no lineal que termina siendo una deconstrucción acerca de un relato que conocemos de sobras aunque contada en base a recursos autorales muy propios, de alguna manera Jaime Rosales juega con la previsibilidad de los mimbres de los que dispone, a través de ellos vislumbramos lo que realmente parece interesar al responsable de La soledad, la exploración a través de ese juego de relaciones existente entre los personajes y la ética que les mueve a ello, con la gran virtud de manejar un material que pese a estar destinado a ser manipulable nunca recurre a tal acción, algo por otra parte lógico en ese tipo de autores que nunca transitan por los consabidos recovecos de las convencionales zonas de confort.
como no podía ser de otra manera por parte de su autor, naturalistas a la hora de interpretarlos en base a una gestualidad mínima por parte de sus intérpretes, solo se trata de un punto de inicio, este desarrollo inusual hasta la fecha por parte de Jaime Rosales hacia una digamos narrativa, en donde la manipulación dramática campa por sus anchas, de índole más popular y cercana al culebrón no deja de ser una nueva exploración de estructura no lineal que termina siendo una deconstrucción acerca de un relato que conocemos de sobras aunque contada en base a recursos autorales muy propios, de alguna manera Jaime Rosales juega con la previsibilidad de los mimbres de los que dispone, a través de ellos vislumbramos lo que realmente parece interesar al responsable de La soledad, la exploración a través de ese juego de relaciones existente entre los personajes y la ética que les mueve a ello, con la gran virtud de manejar un material que pese a estar destinado a ser manipulable nunca recurre a tal acción, algo por otra parte lógico en ese tipo de autores que nunca transitan por los consabidos recovecos de las convencionales zonas de confort.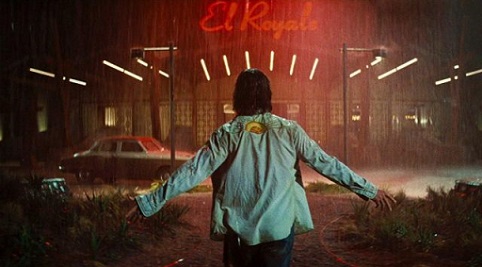
 es ese tipo de cine de escenificaciones que da la impresión de creerse mejor de lo que realmente es y en donde por momentos llega a ser muy esclava del factor sorpresa, de alguna manera en su haber detectamos una interesante exposición de situaciones y personajes que no está resuelta de una forma digamos satisfactoria, Bad Times at the El Royale que en ocasiones da la impresión de ser muy deudora del cine perpetrado por Tarantino nos propone y plantea cuestiones tan estimulantes como por ejemplo la incidencia en la sociedad de la iconografía cultural y política (sutil referencia al Watergate) de últimos de los 60 y principios de los 70, tan peculiar y en principio atrayente escenario queda algo deslucido en lo referente al desarrollo de sus personajes , estos deviene como estereotipos que parecen moverse en función de su afiliación genérica, en este aspecto la pericia tras la cámara de Drew Goddard es manifiesta, su cine bascula en todo momento a través de una coreografía de movimientos en base a un notable control en referencia a la creación de sus propias imágenes, lástima que a la hora de ordenar, ejecutar y sobre todo fluir dichos mimbres y matices estos queden expuestos de forma algo insuficiente y desordenada en una película en donde tenemos la continua sensación de estar esperando una carta escondida bajo la manga que nunca llega a materializarse.
es ese tipo de cine de escenificaciones que da la impresión de creerse mejor de lo que realmente es y en donde por momentos llega a ser muy esclava del factor sorpresa, de alguna manera en su haber detectamos una interesante exposición de situaciones y personajes que no está resuelta de una forma digamos satisfactoria, Bad Times at the El Royale que en ocasiones da la impresión de ser muy deudora del cine perpetrado por Tarantino nos propone y plantea cuestiones tan estimulantes como por ejemplo la incidencia en la sociedad de la iconografía cultural y política (sutil referencia al Watergate) de últimos de los 60 y principios de los 70, tan peculiar y en principio atrayente escenario queda algo deslucido en lo referente al desarrollo de sus personajes , estos deviene como estereotipos que parecen moverse en función de su afiliación genérica, en este aspecto la pericia tras la cámara de Drew Goddard es manifiesta, su cine bascula en todo momento a través de una coreografía de movimientos en base a un notable control en referencia a la creación de sus propias imágenes, lástima que a la hora de ordenar, ejecutar y sobre todo fluir dichos mimbres y matices estos queden expuestos de forma algo insuficiente y desordenada en una película en donde tenemos la continua sensación de estar esperando una carta escondida bajo la manga que nunca llega a materializarse.
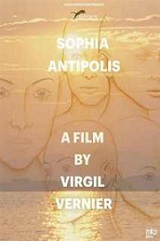 a través de la falta de ella asistimos al devenir de un variopinto grupo de personajes nos son presentados a modo de hiperrealismo en una utopía pretérita que nunca llego a materializarse dando la impresión de estar ante una película de residuos, por el contrario hoy dicha ubicación deviene con un artilugio de la insatisfacción y origen del mal en nuestro presente, en este aspecto y como película de fantasmas Sophia Antipolis se queda en algún punto intermedio entre el A Ghost Story de David Lowery y el 71 fragmentos de una cronología del azar de Michael Haneke , evidentemente entre estas películas existe un abismo muy considerable en lo referido a su narrativa no así en lo concerniente a unas coordenadas geográficas que evoca diferentes ecos imaginarios ubicados entre la fantasía y la realidad. Dicho escenario termina siendo un símbolo del vacío contemporáneo, los múltiples simbolismos a modo de crónica testimonial que terminamos interpretando en esta sugerente Sophia Antipolis nos indican lo perdido que parece encontrarse la sociedad confirmando a Virgil Vernier como uno de los talentos más prometedores surgidos del país vecino en estos últimos años.
a través de la falta de ella asistimos al devenir de un variopinto grupo de personajes nos son presentados a modo de hiperrealismo en una utopía pretérita que nunca llego a materializarse dando la impresión de estar ante una película de residuos, por el contrario hoy dicha ubicación deviene con un artilugio de la insatisfacción y origen del mal en nuestro presente, en este aspecto y como película de fantasmas Sophia Antipolis se queda en algún punto intermedio entre el A Ghost Story de David Lowery y el 71 fragmentos de una cronología del azar de Michael Haneke , evidentemente entre estas películas existe un abismo muy considerable en lo referido a su narrativa no así en lo concerniente a unas coordenadas geográficas que evoca diferentes ecos imaginarios ubicados entre la fantasía y la realidad. Dicho escenario termina siendo un símbolo del vacío contemporáneo, los múltiples simbolismos a modo de crónica testimonial que terminamos interpretando en esta sugerente Sophia Antipolis nos indican lo perdido que parece encontrarse la sociedad confirmando a Virgil Vernier como uno de los talentos más prometedores surgidos del país vecino en estos últimos años.
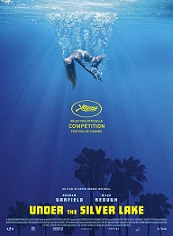 en ella somos testigos a través de una atmósfera inquietante de un noir de tendencias paranoicas que explora conceptos e influencias de la cultura pop y su incidencia en una concreta generación, para ello el autor de It follows al igual que en la reverenciada cinta de terror se vale de la construcción de conceptos y tonos que quedan enclavados en un determinado escenario en donde lo atmosférico juega un papel ciertamente importante, en este sentido pocas veces Los Angeles ha sido retratada en base a una fantasmagoría tan peculiar y matizada, en ella visualizamos recorridos por recovecos que devienen como imposibles a través de una ciudad de un marcado tono hedonista, de alguna manera Under the Silver Lake es una desesperada travesía sin un destino específico al que ir, una búsqueda en modo de alegoría utópica enmascarada de cine negro en donde encontramos retazos de obras de Hitchcock y David Lynch, como mal menor la película dada su naturaleza adolece de un equilibrio que le haría casi perfecta. Under the Silver Lake tan frívola como por momentos solemne es un film plagado de ideas a cual más interesante, por momentos imposibles de ordenar de una forma ecuánime, uno tiene la ligera impresión de que este maravilloso desparpajo autoral correrá la misma suerte de películas como Donnie Darko o Southland Tales, un film en definitiva con un claro marchamo de culto y por ende algo maldita, peajes que parecen ser necesarios ante obras en donde se atisban a grandes narradores que suelen anidar e indagar a través del claroscuro de su propia generación.
en ella somos testigos a través de una atmósfera inquietante de un noir de tendencias paranoicas que explora conceptos e influencias de la cultura pop y su incidencia en una concreta generación, para ello el autor de It follows al igual que en la reverenciada cinta de terror se vale de la construcción de conceptos y tonos que quedan enclavados en un determinado escenario en donde lo atmosférico juega un papel ciertamente importante, en este sentido pocas veces Los Angeles ha sido retratada en base a una fantasmagoría tan peculiar y matizada, en ella visualizamos recorridos por recovecos que devienen como imposibles a través de una ciudad de un marcado tono hedonista, de alguna manera Under the Silver Lake es una desesperada travesía sin un destino específico al que ir, una búsqueda en modo de alegoría utópica enmascarada de cine negro en donde encontramos retazos de obras de Hitchcock y David Lynch, como mal menor la película dada su naturaleza adolece de un equilibrio que le haría casi perfecta. Under the Silver Lake tan frívola como por momentos solemne es un film plagado de ideas a cual más interesante, por momentos imposibles de ordenar de una forma ecuánime, uno tiene la ligera impresión de que este maravilloso desparpajo autoral correrá la misma suerte de películas como Donnie Darko o Southland Tales, un film en definitiva con un claro marchamo de culto y por ende algo maldita, peajes que parecen ser necesarios ante obras en donde se atisban a grandes narradores que suelen anidar e indagar a través del claroscuro de su propia generación.
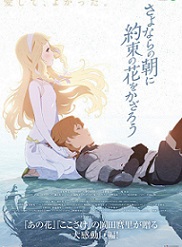 tal es el basto temario a abarcar que por fuerza mayor algunos quedan en el tintero. Podríamos aseverar que Maquia: When the Promised Flower Blooms aparte de invitar al respetable como norma sine qua non a las lágrimas de rigor en su tramo final, aunque sin llegar a recurrir a la estridencia ,versa principalmente sobre la relación maternofiliar, sus sacrificios y recompensas están muy presentes en una historia en donde no se toma el camino más fácil a la hora de desarrollarlo, ese vínculo materno en la película deviene aparte de dual como no natural, dos personajes femeninos han de enfrentarse a dicha tesitura, una a modo de obligada adopción, la otra aunque madre biológica también forzada de forma no consensuada, de esta manera la figura característica de la madre angelical queda de alguna manera expuesta de una forma algo disfuncional, algo por otra parte hasta lógico dado que estamos ante un relato que transita siempre a través del fantástico de tono fabulario, su mensaje primigenio podría versar perfectamente en como el vínculo emocional familiar no ha de venir necesariamente de la sangre, en este sentido la práctica totalidad de relaciones emocionales expuestas en Maquia: When the Promised Flower Blooms de alguna manera u otra devienen como algo complejas, esto deriva hacia la reflexión algo que en parte y pese a las imperfecciones que uno puede detectar en lo referente a su propia narrativa es muy de agradecer en este tipo de films.
tal es el basto temario a abarcar que por fuerza mayor algunos quedan en el tintero. Podríamos aseverar que Maquia: When the Promised Flower Blooms aparte de invitar al respetable como norma sine qua non a las lágrimas de rigor en su tramo final, aunque sin llegar a recurrir a la estridencia ,versa principalmente sobre la relación maternofiliar, sus sacrificios y recompensas están muy presentes en una historia en donde no se toma el camino más fácil a la hora de desarrollarlo, ese vínculo materno en la película deviene aparte de dual como no natural, dos personajes femeninos han de enfrentarse a dicha tesitura, una a modo de obligada adopción, la otra aunque madre biológica también forzada de forma no consensuada, de esta manera la figura característica de la madre angelical queda de alguna manera expuesta de una forma algo disfuncional, algo por otra parte hasta lógico dado que estamos ante un relato que transita siempre a través del fantástico de tono fabulario, su mensaje primigenio podría versar perfectamente en como el vínculo emocional familiar no ha de venir necesariamente de la sangre, en este sentido la práctica totalidad de relaciones emocionales expuestas en Maquia: When the Promised Flower Blooms de alguna manera u otra devienen como algo complejas, esto deriva hacia la reflexión algo que en parte y pese a las imperfecciones que uno puede detectar en lo referente a su propia narrativa es muy de agradecer en este tipo de films.
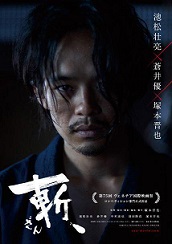 algo que ciertamente es motivo de celebración, en ellas seguimos atisbando imágenes agresivas y abruptas, también una cámara muy inquieta, Killing en este sentido y pese a tratarse de una pieza de cámara de connotaciones casi teatrales, apenas 80 minutos de duración, pocos personajes y un solo escenario, nos muestra a un Shinya Tsukamoto cuyo dictado vuelve a cobrar un sentido muy específico. Killing, película simple en apariencia, bascula en todo momento a través de un contrasentido, el de la violencia, también entra en la ecuación la venganza y el honor como sus consecuencias, el de unos personajes y como se enfrentan a ella, algunos a través de un miedo insondable, otros como una forma de subsistencia, ambos posicionamientos derivara inevitablemente en violencia, evitar el flujo de la sangre con el derramamiento de más sangre quedara finalmente como tesis conceptual de una narración que encuentra inequívocos desvíos a la hora de reformular conceptos ya transitados con anterioridad por el responsable de la saga Tetsuo, en este sentido un cine tan visionario como el que nos suele ofrecer Shinya Tsukamoto encuentra un prefecto acomodo en el trauma y la confrontación como exploración ofrecida por una de las autorías más fascinantes que ha dado el cine asiático en estos últimos años.
algo que ciertamente es motivo de celebración, en ellas seguimos atisbando imágenes agresivas y abruptas, también una cámara muy inquieta, Killing en este sentido y pese a tratarse de una pieza de cámara de connotaciones casi teatrales, apenas 80 minutos de duración, pocos personajes y un solo escenario, nos muestra a un Shinya Tsukamoto cuyo dictado vuelve a cobrar un sentido muy específico. Killing, película simple en apariencia, bascula en todo momento a través de un contrasentido, el de la violencia, también entra en la ecuación la venganza y el honor como sus consecuencias, el de unos personajes y como se enfrentan a ella, algunos a través de un miedo insondable, otros como una forma de subsistencia, ambos posicionamientos derivara inevitablemente en violencia, evitar el flujo de la sangre con el derramamiento de más sangre quedara finalmente como tesis conceptual de una narración que encuentra inequívocos desvíos a la hora de reformular conceptos ya transitados con anterioridad por el responsable de la saga Tetsuo, en este sentido un cine tan visionario como el que nos suele ofrecer Shinya Tsukamoto encuentra un prefecto acomodo en el trauma y la confrontación como exploración ofrecida por una de las autorías más fascinantes que ha dado el cine asiático en estos últimos años.
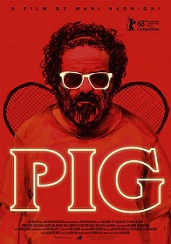 evidentes carencias autorales a la hora de disgregar una determinada denuncia queden en evidencia no solo en lo relativo a una puesta en escena ciertamente pobre sino en lo referido a ese supuesto ejercicio de connotaciones metafílmicas, en este aspecto Pig que intenta ser excéntrica sin conseguirlo no deja de ser una fallida versión de una especie de sí mismo, por muy negro que intente ser el relato al respecto este ha de estar sujeto a una serie de artilugios que han de dar paso a un discurso o una narrativa que pretenda ser coherente en lo referente a sus postulados, en Pig este modelo parece fabricado y expuesto al revés, se prioriza por encima de todo un nada sutil grito en el cielo con respecto a un sistema dictatorial, del mismo modo se indaga en las interesantes repercusiones de cómo puede ser el papel de las redes sociales en dicho conclave pero todo en base a la extenuación y reiteración de unas situaciones ciertamente absurdas, esto lleva a un evidente cansancio ineludible en la mayoría de ocasiones por parte de una película que deviene como errática en casi todos los apartados por los que intenta transitar sin apenas éxito y que le ocasiono alcanzar las cuotas autorales más bajas vistas este año en Sitges.
evidentes carencias autorales a la hora de disgregar una determinada denuncia queden en evidencia no solo en lo relativo a una puesta en escena ciertamente pobre sino en lo referido a ese supuesto ejercicio de connotaciones metafílmicas, en este aspecto Pig que intenta ser excéntrica sin conseguirlo no deja de ser una fallida versión de una especie de sí mismo, por muy negro que intente ser el relato al respecto este ha de estar sujeto a una serie de artilugios que han de dar paso a un discurso o una narrativa que pretenda ser coherente en lo referente a sus postulados, en Pig este modelo parece fabricado y expuesto al revés, se prioriza por encima de todo un nada sutil grito en el cielo con respecto a un sistema dictatorial, del mismo modo se indaga en las interesantes repercusiones de cómo puede ser el papel de las redes sociales en dicho conclave pero todo en base a la extenuación y reiteración de unas situaciones ciertamente absurdas, esto lleva a un evidente cansancio ineludible en la mayoría de ocasiones por parte de una película que deviene como errática en casi todos los apartados por los que intenta transitar sin apenas éxito y que le ocasiono alcanzar las cuotas autorales más bajas vistas este año en Sitges.
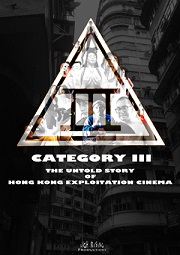 la equivalente aquí de aquella famosa catalogación “S” fue allí la denominación de Category III para que nos entendamos. Lo bueno de un documental de las características de The Untold Story of Hong Kong Exploitation Cinema es que no se anda por las ramas a la hora de mostrar sus cartas, su director Calum Waddell es posiblemente una de los directores con más experiencia en el ámbito del documental que explora lo cinematográfico desde hace ya unos cuantos años, sus más de 127 trabajos tras las cámaras como director o productor son un bagaje ciertamente a tener muy en cuenta, American Grindhouse 2010, Eaten Alive! The Rise and Fall of the Italian Cannibal Film 2015 o All Eyes on Lenzi: The Life and Times of the Italian Exploitation Titan 2018 son solo una pequeña muestra de todo ello. En Category III: The Untold Story of Hong Kong Exploitation Cinema, sin forzar ningún tipo de empatía hacia el espectador, hay algo tan simple y sencillo como testimonios de gente muy entendida en la materia, también de los implicados aunque en menor medida, estas voces van acompañadas de un extenso material de archivo para ilustrar dichos testimonios, poca cosa hace falta más, lo demás es pura didáctica y una pedagogía cinéfila ciertamente enriquecedora.
la equivalente aquí de aquella famosa catalogación “S” fue allí la denominación de Category III para que nos entendamos. Lo bueno de un documental de las características de The Untold Story of Hong Kong Exploitation Cinema es que no se anda por las ramas a la hora de mostrar sus cartas, su director Calum Waddell es posiblemente una de los directores con más experiencia en el ámbito del documental que explora lo cinematográfico desde hace ya unos cuantos años, sus más de 127 trabajos tras las cámaras como director o productor son un bagaje ciertamente a tener muy en cuenta, American Grindhouse 2010, Eaten Alive! The Rise and Fall of the Italian Cannibal Film 2015 o All Eyes on Lenzi: The Life and Times of the Italian Exploitation Titan 2018 son solo una pequeña muestra de todo ello. En Category III: The Untold Story of Hong Kong Exploitation Cinema, sin forzar ningún tipo de empatía hacia el espectador, hay algo tan simple y sencillo como testimonios de gente muy entendida en la materia, también de los implicados aunque en menor medida, estas voces van acompañadas de un extenso material de archivo para ilustrar dichos testimonios, poca cosa hace falta más, lo demás es pura didáctica y una pedagogía cinéfila ciertamente enriquecedora.
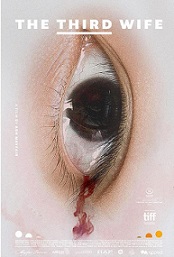 para ello Ashleigh Mayfair se toma su tiempo en mostrárnoslas, no estamos ante un film que denuncie como acto y cometido principal a modo de alegato, o al menos no en lo referente a sus formas cinematográficas, o a las que estamos acostumbrados a ver continuamente, sin ser algo peyorativo al menos en este caso, estamos ante un film cuyo esteticismo está claramente expuesto al exclusivo servicio de la historia, básicamente estamos ante un relato que se sustenta con respecto a la imagen y su mirada a través de ella, una imagen posiblemente algo preciosista aunque nunca sin perder de vista la cruda realidad en la que se sustenta, ensimismada de sí misma, en especial en lo concerniente en una reiteración a la hora de recurrir a la elegancia expuesta en el encuadre, dicha descripción, por momentos fría y hermética, de una época concreta en donde la sexualidad y las normas patriarcales acordadas quedan enfrentadas a una mirada que en principio deviene como inocente y que acaba siendo en parte contestataria, ese plano final en donde vemos a la protagonista hacer un acto concreto no admite muchas duda con respecto a su supuesto mensaje final, dicha intención marca de alguna manera el dejar de lado la fina e inocente sensibilidad femenina vista hasta ese instante, el desafío que hasta ese momento había esta incubado de forma interna se concreta por fin en una acción que ya es presentada como física y muy premonitoria de cara al futuro.
para ello Ashleigh Mayfair se toma su tiempo en mostrárnoslas, no estamos ante un film que denuncie como acto y cometido principal a modo de alegato, o al menos no en lo referente a sus formas cinematográficas, o a las que estamos acostumbrados a ver continuamente, sin ser algo peyorativo al menos en este caso, estamos ante un film cuyo esteticismo está claramente expuesto al exclusivo servicio de la historia, básicamente estamos ante un relato que se sustenta con respecto a la imagen y su mirada a través de ella, una imagen posiblemente algo preciosista aunque nunca sin perder de vista la cruda realidad en la que se sustenta, ensimismada de sí misma, en especial en lo concerniente en una reiteración a la hora de recurrir a la elegancia expuesta en el encuadre, dicha descripción, por momentos fría y hermética, de una época concreta en donde la sexualidad y las normas patriarcales acordadas quedan enfrentadas a una mirada que en principio deviene como inocente y que acaba siendo en parte contestataria, ese plano final en donde vemos a la protagonista hacer un acto concreto no admite muchas duda con respecto a su supuesto mensaje final, dicha intención marca de alguna manera el dejar de lado la fina e inocente sensibilidad femenina vista hasta ese instante, el desafío que hasta ese momento había esta incubado de forma interna se concreta por fin en una acción que ya es presentada como física y muy premonitoria de cara al futuro.
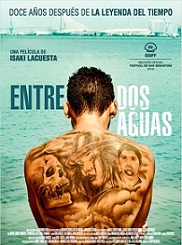 La que para un servidor fue la mejor película española vista este año en el festival de San Sebastián tiene la virtud de extraer retazos de humanidad del documental pero siempre a través de la supuesta ficción que el mismo formato da la impresión de crear, algo que ocasiona que ambas facciones narrativas estén separadas por una delgadísima lineal pues a fin de cuentas uno no sabe dilucidar con certeza en qué punto empieza una y acaba la otra y viceversa. Entre dos aguas adolece de forma evidente de una síntesis en lo referente a su evolución narrativa, hay momentos ciertamente reiterativos en ella, algo que no es óbice para trazar un relato acerca de una realidad humana que nos toca muy de cerca con respecto a unas adolescencias quebradas en lo afectivo y lo social, en este sentido estamos ante una película que se moldea a su antojo a través de los dos personajes principales y el duro entorno en el que han de subsistir a través de un horizonte de difícil visibilidad, un trazado argumental que tiende finalmente a lo emocionar con respecto a su cercanía, una búsqueda de autenticidad sin apenas artificios, en este aspecto la apuesta de todo ello por parte de Isaki Lacuesta es ciertamente arriesgada, tan arriesgada como enfrentarte a ella sin la ayuda de unos subtítulos que te hagan entender todo lo que van diciendo sus protagonistas, esto a fin de cuentas es un mal menor en un film que huye del subrayado emocional, lo suyo es más bien un tipo de cine palpitante, aquel que evoca una existencia, en este caso tan dura como conmovedora.
La que para un servidor fue la mejor película española vista este año en el festival de San Sebastián tiene la virtud de extraer retazos de humanidad del documental pero siempre a través de la supuesta ficción que el mismo formato da la impresión de crear, algo que ocasiona que ambas facciones narrativas estén separadas por una delgadísima lineal pues a fin de cuentas uno no sabe dilucidar con certeza en qué punto empieza una y acaba la otra y viceversa. Entre dos aguas adolece de forma evidente de una síntesis en lo referente a su evolución narrativa, hay momentos ciertamente reiterativos en ella, algo que no es óbice para trazar un relato acerca de una realidad humana que nos toca muy de cerca con respecto a unas adolescencias quebradas en lo afectivo y lo social, en este sentido estamos ante una película que se moldea a su antojo a través de los dos personajes principales y el duro entorno en el que han de subsistir a través de un horizonte de difícil visibilidad, un trazado argumental que tiende finalmente a lo emocionar con respecto a su cercanía, una búsqueda de autenticidad sin apenas artificios, en este aspecto la apuesta de todo ello por parte de Isaki Lacuesta es ciertamente arriesgada, tan arriesgada como enfrentarte a ella sin la ayuda de unos subtítulos que te hagan entender todo lo que van diciendo sus protagonistas, esto a fin de cuentas es un mal menor en un film que huye del subrayado emocional, lo suyo es más bien un tipo de cine palpitante, aquel que evoca una existencia, en este caso tan dura como conmovedora.
 básicamente la interrogante que lanza en todo momento el film se mueve acerca del valor de una vida humana y quien tiene potestad para decidir sobre ello, evidentemente las instituciones gubernamentales y sus correspondientes contradicciones quedan en tela de juicio a tal respecto en todo momento, en este sentido la película de Jie Liu no nos muestra nada novedoso en lo concerniente a dicha tesis fílmica, hay momentos en que se atiba un cierto tono anodino al respecto, en la denuncia como tal sin embargo se agradece que no se incida en el subrayado y la sobre explicación hacia una sociedad patriarcal que le da la espalda a las personas que ella misma considerada como defectuosas. Baby termino siendo el drama social más puro y por ende más duro visto este año en el festival, un film que transita a través de un cine tan áspero como honesto que nos plantea cuestiones de índole claramente emocionales, curiosamente estas son expuestas de forma algo fría, incluso en modo aséptico, prosaica en sus formas distantes si se prefiere, ese tono que la encuadra en un tipo de cine que flirtea en ocasiones con el cinéma vérité o incluso con el documental sirven a modo exposición que funciona mejor o peor en según qué ocasiones de su metraje, estas nos acercan al valor y la osadía de una acción y una actitud desafiante concreta frente a algo que podemos considerar como injusto.
básicamente la interrogante que lanza en todo momento el film se mueve acerca del valor de una vida humana y quien tiene potestad para decidir sobre ello, evidentemente las instituciones gubernamentales y sus correspondientes contradicciones quedan en tela de juicio a tal respecto en todo momento, en este sentido la película de Jie Liu no nos muestra nada novedoso en lo concerniente a dicha tesis fílmica, hay momentos en que se atiba un cierto tono anodino al respecto, en la denuncia como tal sin embargo se agradece que no se incida en el subrayado y la sobre explicación hacia una sociedad patriarcal que le da la espalda a las personas que ella misma considerada como defectuosas. Baby termino siendo el drama social más puro y por ende más duro visto este año en el festival, un film que transita a través de un cine tan áspero como honesto que nos plantea cuestiones de índole claramente emocionales, curiosamente estas son expuestas de forma algo fría, incluso en modo aséptico, prosaica en sus formas distantes si se prefiere, ese tono que la encuadra en un tipo de cine que flirtea en ocasiones con el cinéma vérité o incluso con el documental sirven a modo exposición que funciona mejor o peor en según qué ocasiones de su metraje, estas nos acercan al valor y la osadía de una acción y una actitud desafiante concreta frente a algo que podemos considerar como injusto.
 curiosamente en la película dicho comportamiento nos es ofrecido a modo de una parábola sarcástica que neutraliza en todo momento lo dramático, en su mirada se detecta un tono con evidentes trazos de ser políticamente incorrecta en su cometido con respecto a una época determinada, en este sentido esta historia criminal fluctúa a través de varias vertientes narrativas a cual más dispar, de alguna manera se aprovecha de una crónica negra real y atroz para derivarla a una especie de acto contestatario, el trazo desinhibido, por momentos incluso surrealista, cuyo virtuosismo cool irreverente la puede equipar a un cierto cine perpetrado por Tarantino queda expuesto por inequívocas texturas visuales de un marcado tono pop que nos vienen a explicar que la libertad y osadía en aquellos tiempos provenían en cierta manera a través de lo delictivo, esto puede derivar a estar en frente de un producto por momentos frívolo en referencia a su dictado narrativo, la moralidad en estos casos suele ser muy subjetiva por parte del espectador, en este sentido Luis Ortega deja bien claro su fascinación por el personaje, posicionamiento a fin de cuentas que deviene como complejo, un riesgo común con correspondiente peaje al intentar ofrecer lo sórdido como algo supuestamente divertido.
curiosamente en la película dicho comportamiento nos es ofrecido a modo de una parábola sarcástica que neutraliza en todo momento lo dramático, en su mirada se detecta un tono con evidentes trazos de ser políticamente incorrecta en su cometido con respecto a una época determinada, en este sentido esta historia criminal fluctúa a través de varias vertientes narrativas a cual más dispar, de alguna manera se aprovecha de una crónica negra real y atroz para derivarla a una especie de acto contestatario, el trazo desinhibido, por momentos incluso surrealista, cuyo virtuosismo cool irreverente la puede equipar a un cierto cine perpetrado por Tarantino queda expuesto por inequívocas texturas visuales de un marcado tono pop que nos vienen a explicar que la libertad y osadía en aquellos tiempos provenían en cierta manera a través de lo delictivo, esto puede derivar a estar en frente de un producto por momentos frívolo en referencia a su dictado narrativo, la moralidad en estos casos suele ser muy subjetiva por parte del espectador, en este sentido Luis Ortega deja bien claro su fascinación por el personaje, posicionamiento a fin de cuentas que deviene como complejo, un riesgo común con correspondiente peaje al intentar ofrecer lo sórdido como algo supuestamente divertido.
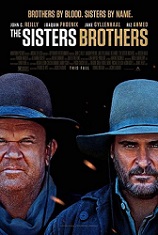 que termina derivando en algo sórdido y nihilista para acabar siendo demasiado sentimental en su acabado (posiblemente el tramo más flojo del film) hacen de The Sisters Brothers una película de desarrollo ciertamente exuberante, por momentos tan itinerante como resulta ser su propia acción, en este aspecto estamos ante un film que insufla al western cierta condición de inusual en lo concerniente a su propio concepto, una película de vaqueros que anida por complejos estudios psicológicos, hay evidentes ecos al cine de Peckimpah o Anthony Mann en ella pero siempre ante una negación autoconsciente de asumir formas de purismo, Jacques Audiard parece dar la impresión de no sentir nostalgia de todo ello y eso es en parte bueno. The Sisters Brothers tiene el añadido de tener un casting casi perfecto, tanto John C. Reilly como Joaquin Phoenix constituyes dos sinérgicas estampas de antihéroes que anhelan, uno lo sabe el otro aun no, la posibilidad de construir una utopía en un universo hostil para acometer dicha empresa, pues a fin de cuentas lo que nos quiere contar Jacques Audiard en esta brillante The Sisters Brothers es el final de un mundo que ha de dar pie al principio de otro.
que termina derivando en algo sórdido y nihilista para acabar siendo demasiado sentimental en su acabado (posiblemente el tramo más flojo del film) hacen de The Sisters Brothers una película de desarrollo ciertamente exuberante, por momentos tan itinerante como resulta ser su propia acción, en este aspecto estamos ante un film que insufla al western cierta condición de inusual en lo concerniente a su propio concepto, una película de vaqueros que anida por complejos estudios psicológicos, hay evidentes ecos al cine de Peckimpah o Anthony Mann en ella pero siempre ante una negación autoconsciente de asumir formas de purismo, Jacques Audiard parece dar la impresión de no sentir nostalgia de todo ello y eso es en parte bueno. The Sisters Brothers tiene el añadido de tener un casting casi perfecto, tanto John C. Reilly como Joaquin Phoenix constituyes dos sinérgicas estampas de antihéroes que anhelan, uno lo sabe el otro aun no, la posibilidad de construir una utopía en un universo hostil para acometer dicha empresa, pues a fin de cuentas lo que nos quiere contar Jacques Audiard en esta brillante The Sisters Brothers es el final de un mundo que ha de dar pie al principio de otro.
 se muestra como claramente autoral, un cine de texturas visuales y sonoras (ojo a la magnética banda sonora a cargo del tristemente fallecido Jóhann Jóhannsson) tan inusual como meritorio, aquí no se trata de reinventar códigos desde una asimilación personal, simplemente es la proyección de una voz autoral a través de unas en apariencias reglas ya preconcebidas, pensándolo con cierto detenimiento lo de Panos Cosmatos como autor suicida que maneja los tonos a su antojo en esa locura psicodélica que es Mandy tiene muchísimo merito, este tipo de cine que por el riesgo y apuesta por su estética no admite término medio a la hora de enfrentarte a ella se sustenta narrativamente en la nada, el argumento de Mandy, una mera historia de venganza en donde los malos son muy malos y los buenos sufren lo indecible previa venganza correspondiente, aparte de ser anecdótica no deja de ser una mera excusa para esa integración antes comentada de sus muy reconocibles códigos narrativos, esta estructura argumental es llevada nunca mejor dicho a una dimensión que funciona de forma lisérgica en el plano más puramente sensorial . Mandy como ejemplo de ese tipo de cine de connotaciones irreductibles en lo referente a sus intenciones no deja de ser un triunfo en sí misma, ese cine donde en definitiva no hay posibilidad para la indiferencia por parte del espectador, en este sentido un servidor siempre a lado de excelsos riesgos cinematográficos como los que nos suele proponer Panos Cosmatos.
se muestra como claramente autoral, un cine de texturas visuales y sonoras (ojo a la magnética banda sonora a cargo del tristemente fallecido Jóhann Jóhannsson) tan inusual como meritorio, aquí no se trata de reinventar códigos desde una asimilación personal, simplemente es la proyección de una voz autoral a través de unas en apariencias reglas ya preconcebidas, pensándolo con cierto detenimiento lo de Panos Cosmatos como autor suicida que maneja los tonos a su antojo en esa locura psicodélica que es Mandy tiene muchísimo merito, este tipo de cine que por el riesgo y apuesta por su estética no admite término medio a la hora de enfrentarte a ella se sustenta narrativamente en la nada, el argumento de Mandy, una mera historia de venganza en donde los malos son muy malos y los buenos sufren lo indecible previa venganza correspondiente, aparte de ser anecdótica no deja de ser una mera excusa para esa integración antes comentada de sus muy reconocibles códigos narrativos, esta estructura argumental es llevada nunca mejor dicho a una dimensión que funciona de forma lisérgica en el plano más puramente sensorial . Mandy como ejemplo de ese tipo de cine de connotaciones irreductibles en lo referente a sus intenciones no deja de ser un triunfo en sí misma, ese cine donde en definitiva no hay posibilidad para la indiferencia por parte del espectador, en este sentido un servidor siempre a lado de excelsos riesgos cinematográficos como los que nos suele proponer Panos Cosmatos.
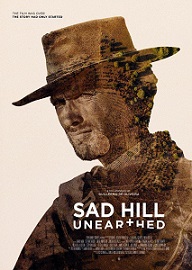 sí que ocupo merecidamente un lugar privilegiado a un nivel mediático, el trabajo orquestado por Guillermo de Oliveira transita por unos parajes bastantes característicos dentro del subgénero, en este aspecto podríamos decir que Desenterrando Sad Hill es esa clase de documentales que aun sin forzarlo del todo buscan la empatía y la emoción del espectador en base a al esfuerzo por la recuperación de una memoria geológica a través de un patrimonio tan cultural como personal expuesto a un nivel meramente mitómano, también podemos encontrar una valiosa reflexión en referencia a la importancia que le solemos otorgar a los mitos y su recuerdo y como estos logran un consenso de personas en apariencia muy dispar. En Desenterrando Sad Hill hay momento en referencia a ese desarrollo algo trillado comentado más arriba que le acerca de forma algo peligrosa al reportaje, algo que sin embargo no logra empañar un trabajo que homenajea a un tipo de cine hoy ya totalmente inexistente, la labor de desenterrar una pequeña parte de él resulta finalmente tan emotiva como ciertamente encomiable.
sí que ocupo merecidamente un lugar privilegiado a un nivel mediático, el trabajo orquestado por Guillermo de Oliveira transita por unos parajes bastantes característicos dentro del subgénero, en este aspecto podríamos decir que Desenterrando Sad Hill es esa clase de documentales que aun sin forzarlo del todo buscan la empatía y la emoción del espectador en base a al esfuerzo por la recuperación de una memoria geológica a través de un patrimonio tan cultural como personal expuesto a un nivel meramente mitómano, también podemos encontrar una valiosa reflexión en referencia a la importancia que le solemos otorgar a los mitos y su recuerdo y como estos logran un consenso de personas en apariencia muy dispar. En Desenterrando Sad Hill hay momento en referencia a ese desarrollo algo trillado comentado más arriba que le acerca de forma algo peligrosa al reportaje, algo que sin embargo no logra empañar un trabajo que homenajea a un tipo de cine hoy ya totalmente inexistente, la labor de desenterrar una pequeña parte de él resulta finalmente tan emotiva como ciertamente encomiable.
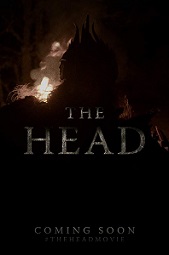 conceptual, The Head podría situarse a medio camino entre una aventura ideada por Robert E. Howard y cualquier fantasía oscura salida de las viñetas de la revista Heavy Metal, si el grafismo de su historia puede percibirse como algo convencional, el guerrero que vive dentro de una obsesión por acabar con una bestia para acabar convirtiéndose en una de ellas, su desarrollo no lo es tanto deviniendo tan radical como novedoso a la hora de plantear una puesta en escena que parece conectar con la épica más ancestral, esa mitología nos es expuesta sin prácticamente diálogos, en este aspectos The Head pese a situarnos en un escenario natural y en apariencia amplio este se camufla a través de una atmosfera opresiva predominada en base a espacios que denotan ser muy reducidos, el monstruo, el mal en definitiva, queda en la mayor parte del metraje fuera de campo, no se trata de optimizar al máximo la falta de recursos sino en saber cómo hacerlo, en este sentido en The Head lo sugerido pese a lo físico de la historia funciona a las mil maravillas. El film de Jordan Downey terminó siendo con toda justicia, por aquello de no esperar nada de ella, una de las sorpresas más agradables vistas en este Sitges 2018.
conceptual, The Head podría situarse a medio camino entre una aventura ideada por Robert E. Howard y cualquier fantasía oscura salida de las viñetas de la revista Heavy Metal, si el grafismo de su historia puede percibirse como algo convencional, el guerrero que vive dentro de una obsesión por acabar con una bestia para acabar convirtiéndose en una de ellas, su desarrollo no lo es tanto deviniendo tan radical como novedoso a la hora de plantear una puesta en escena que parece conectar con la épica más ancestral, esa mitología nos es expuesta sin prácticamente diálogos, en este aspectos The Head pese a situarnos en un escenario natural y en apariencia amplio este se camufla a través de una atmosfera opresiva predominada en base a espacios que denotan ser muy reducidos, el monstruo, el mal en definitiva, queda en la mayor parte del metraje fuera de campo, no se trata de optimizar al máximo la falta de recursos sino en saber cómo hacerlo, en este sentido en The Head lo sugerido pese a lo físico de la historia funciona a las mil maravillas. El film de Jordan Downey terminó siendo con toda justicia, por aquello de no esperar nada de ella, una de las sorpresas más agradables vistas en este Sitges 2018.
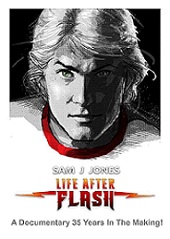 el Best Worst Movie de Michael Paul Stephenson, en el veíamos como a través de sus implicados se justificaba y hasta se reverenciaba una mala serie B como era el Troll 2 de Claudio Fragasso, el Flash Gordon de Mike Hodges no es ni mucho menos tan mala película pero sí que fue un fuerte varapalo tanto crítico como comercial en la época de su estreno comercial, sin embargo ambos documentales siguen unas mismas pautas narrativas a la hora de reivindicar algo que en su día salió mal. Life After Flash como más arriba he comentado es un relato bifurcado en dos partes, una historia personal que deriva en el retrato humano, la del actor Sam J. Jones, el ostracismo y el tocar fondo de forma repetida en el que se vio sumergido justo al acabar la filmación de la película, en el otro lado de la balanza otro de índole más coral y didáctico, el referido a los vericuetos que sufrió la producción contado a través de los propios implicados (especialmente mordaz y divertido en este sentido los testimonios del actor Brian Blessed), ambas vías narrativas evidentemente terminan confluyendo otorgando al producto un acabado amable y honesto como viene siendo habitual en este tipo de documentales.
el Best Worst Movie de Michael Paul Stephenson, en el veíamos como a través de sus implicados se justificaba y hasta se reverenciaba una mala serie B como era el Troll 2 de Claudio Fragasso, el Flash Gordon de Mike Hodges no es ni mucho menos tan mala película pero sí que fue un fuerte varapalo tanto crítico como comercial en la época de su estreno comercial, sin embargo ambos documentales siguen unas mismas pautas narrativas a la hora de reivindicar algo que en su día salió mal. Life After Flash como más arriba he comentado es un relato bifurcado en dos partes, una historia personal que deriva en el retrato humano, la del actor Sam J. Jones, el ostracismo y el tocar fondo de forma repetida en el que se vio sumergido justo al acabar la filmación de la película, en el otro lado de la balanza otro de índole más coral y didáctico, el referido a los vericuetos que sufrió la producción contado a través de los propios implicados (especialmente mordaz y divertido en este sentido los testimonios del actor Brian Blessed), ambas vías narrativas evidentemente terminan confluyendo otorgando al producto un acabado amable y honesto como viene siendo habitual en este tipo de documentales.
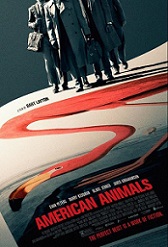 todos ellos pertenecen a una acomodada clase media, de alguna manera todo fluctúa a través de la búsqueda de una inexistente identidad, no hay una necesidad monetaria ante tal hecho si acaso una búsqueda de una emoción vital que hasta ese momento parece que desconocen, para ello Bart Layton al igual que en su anterior The Imposter recurre a una narrativa que da la impresión de redimensionar los límites existentes entre la ficción y el documental , hay un continuo dialogo entre ambos, dicha interacción a modo de juego de máscaras hace que estemos ante un relato genéricamente mutante, pasamos del drama a la comedia y viceversa en la práctica totalidad del metraje, un relato en definitiva contado nunca mejor dicho desde dentro, en el sus protagonistas nos dan una versión de los hechos en donde los recuerdos vienen a ser recreados por los ladrones, o lo que ellos creen que interpretan como propios, en este sentido volvemos a plantearnos interrogantes acerca de la subjetividad existente en el testimonio de esta peculiar y ciertamente interesante American Animals.
todos ellos pertenecen a una acomodada clase media, de alguna manera todo fluctúa a través de la búsqueda de una inexistente identidad, no hay una necesidad monetaria ante tal hecho si acaso una búsqueda de una emoción vital que hasta ese momento parece que desconocen, para ello Bart Layton al igual que en su anterior The Imposter recurre a una narrativa que da la impresión de redimensionar los límites existentes entre la ficción y el documental , hay un continuo dialogo entre ambos, dicha interacción a modo de juego de máscaras hace que estemos ante un relato genéricamente mutante, pasamos del drama a la comedia y viceversa en la práctica totalidad del metraje, un relato en definitiva contado nunca mejor dicho desde dentro, en el sus protagonistas nos dan una versión de los hechos en donde los recuerdos vienen a ser recreados por los ladrones, o lo que ellos creen que interpretan como propios, en este sentido volvemos a plantearnos interrogantes acerca de la subjetividad existente en el testimonio de esta peculiar y ciertamente interesante American Animals.
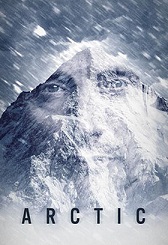 pero olvidadizo casi por completo una vez acabado este. Esta especie de versión minimalista y sin canibalismo del Alive de Frank Marshall pese a transitar por estructuras y manierismos muy reconocibles (ataque de oso incluido) se aprovecha de la presencia de un efectivo Mads Mikkelsen, de alguna manera podríamos considerar que la película es el en esencia, junto a los imponentes escenarios naturales de Islandia, la omnipresencia del actor nórdico deviene como clave en este tratado en modo survival acerca del individuo a merced de la inclemencia de la madre naturaleza. En parte también es de agradecer que Joe Penna no recurra a ningún tipo de introspección que derive al producto hacia un territorio que vaya más allá de sus supuestas posibilidades, no existen vínculos afectivos en este aspecto, toda empatía ha de venir a través de la acción del presente, en este aspecto se percibe un ligero atisbo de valentía a la hora de no contextualizar en ningún momento a un nivel dramático dichos subterfugios con respecto a su protagonista, Arctic de forma algo inteligente termina siendo una obra correcta que no sale de unas tangentes ya preestablecidas, lástima que dicha naturaleza termine confiriéndole un estatus de película tan derivativa como olvidadiza una vez acabado su ameno visionado.
pero olvidadizo casi por completo una vez acabado este. Esta especie de versión minimalista y sin canibalismo del Alive de Frank Marshall pese a transitar por estructuras y manierismos muy reconocibles (ataque de oso incluido) se aprovecha de la presencia de un efectivo Mads Mikkelsen, de alguna manera podríamos considerar que la película es el en esencia, junto a los imponentes escenarios naturales de Islandia, la omnipresencia del actor nórdico deviene como clave en este tratado en modo survival acerca del individuo a merced de la inclemencia de la madre naturaleza. En parte también es de agradecer que Joe Penna no recurra a ningún tipo de introspección que derive al producto hacia un territorio que vaya más allá de sus supuestas posibilidades, no existen vínculos afectivos en este aspecto, toda empatía ha de venir a través de la acción del presente, en este aspecto se percibe un ligero atisbo de valentía a la hora de no contextualizar en ningún momento a un nivel dramático dichos subterfugios con respecto a su protagonista, Arctic de forma algo inteligente termina siendo una obra correcta que no sale de unas tangentes ya preestablecidas, lástima que dicha naturaleza termine confiriéndole un estatus de película tan derivativa como olvidadiza una vez acabado su ameno visionado.
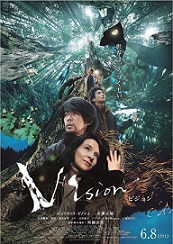 Una pastelería en Tokio con este su último trabajo tras las cámaras se adentra en un terreno ciertamente pantanoso en cómo abordar según qué tesis, Vision es de esas película que sin ser cripticas terminan pareciéndolo debido a un montaje tan confuso como torpe a la hora de marcar las líneas narrativas de las que parte, del mismo modo como relato que está camuflado en el interior de sus personajes de forma algo hermética transita a través de fabulas, alegato, metáforas, poesía e introspecciones personales, de alguna manera dicho temario o estilo narrativo requiere de un ritmo que sepa acompañar adecuadamente el tono sensorial y naturalista tan característico en el cine de Naomi Kawase, en esta ocasión no es así, no resulta fácil retratar un bosque como principal personaje de una trama cuando abusas de la fotogenia, el problema viene dado en la medida que la recreación de las imágenes por momentos devienen como impostadas, planos cenitales, contrapicados de árboles cuyas hojas son retratadas mecidas por el aire y atravesadas por rayos de sol, hay mucho metraje de todo esto en Vision, quizás demasiado, un esfuerzo ilustrativo que no es presentado con la naturalidad de la que en teoría parte su narrativa, por otra parte hay quienes puedan pensar todo lo contrario, que la historia carece de la solidez no estando a la altura de sus imágenes o trazo formal impuesto por Kawase, sea como fuere la descompensación de Vision termina siendo demasiado manifiesta, el mayor ejemplo de todo ello posiblemente venga en la medida de estar presenciando algo ciertamente confuso en vez de ambiguo.
Una pastelería en Tokio con este su último trabajo tras las cámaras se adentra en un terreno ciertamente pantanoso en cómo abordar según qué tesis, Vision es de esas película que sin ser cripticas terminan pareciéndolo debido a un montaje tan confuso como torpe a la hora de marcar las líneas narrativas de las que parte, del mismo modo como relato que está camuflado en el interior de sus personajes de forma algo hermética transita a través de fabulas, alegato, metáforas, poesía e introspecciones personales, de alguna manera dicho temario o estilo narrativo requiere de un ritmo que sepa acompañar adecuadamente el tono sensorial y naturalista tan característico en el cine de Naomi Kawase, en esta ocasión no es así, no resulta fácil retratar un bosque como principal personaje de una trama cuando abusas de la fotogenia, el problema viene dado en la medida que la recreación de las imágenes por momentos devienen como impostadas, planos cenitales, contrapicados de árboles cuyas hojas son retratadas mecidas por el aire y atravesadas por rayos de sol, hay mucho metraje de todo esto en Vision, quizás demasiado, un esfuerzo ilustrativo que no es presentado con la naturalidad de la que en teoría parte su narrativa, por otra parte hay quienes puedan pensar todo lo contrario, que la historia carece de la solidez no estando a la altura de sus imágenes o trazo formal impuesto por Kawase, sea como fuere la descompensación de Vision termina siendo demasiado manifiesta, el mayor ejemplo de todo ello posiblemente venga en la medida de estar presenciando algo ciertamente confuso en vez de ambiguo.
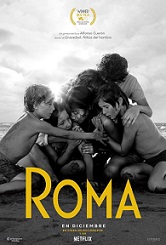 en su fallida Vision Roma se sitúa justamente en las antípodas en lo referente a intenciones y resultado final, film que se sumerge en la memoria de una infancia concreta, la del propio realizador, a través eso sí de la perspectiva de una sirvienta. Estamos ante una película en donde cada mimbre parece estar colocado de la forma más adecuada posible, en este sentido el diálogo continuo existente entre el naturalismo y el formalismo hacen que en Roma todo parece sonar a verdad, posiblemente una virtud que hace que huya de la nostalgia para adentrarse en lo cotidiano de un tiempo pretérito en donde no solo se detiene en una situación personal sino que muestra un trasfondo social y político de forma ciertamente admirable, un film de claro índole íntimo que en ningún momento desvía la mirada a la perspectiva histórica que subyace en la historia, la de mostrar en definitiva el fresco de una sociedad, exquisitamente retratado para la ocasión en base a un lenguaje visual que pese a su opulencia no parece estar forzado en ningún momento sirviendo de forma inmejorable a la hora de expresar la complejidad y sentimientos de sus personajes. Roma como film sencillo que indaga con precisión en los exactos del recuerdo deviene como la obra más personal del responsable de Gravity, una historia en definitiva mayúscula en donde la emotividad se mueve en eso a veces tan difícil de plasmar en una pantalla de cine como es la sutileza o incluso la épica.
en su fallida Vision Roma se sitúa justamente en las antípodas en lo referente a intenciones y resultado final, film que se sumerge en la memoria de una infancia concreta, la del propio realizador, a través eso sí de la perspectiva de una sirvienta. Estamos ante una película en donde cada mimbre parece estar colocado de la forma más adecuada posible, en este sentido el diálogo continuo existente entre el naturalismo y el formalismo hacen que en Roma todo parece sonar a verdad, posiblemente una virtud que hace que huya de la nostalgia para adentrarse en lo cotidiano de un tiempo pretérito en donde no solo se detiene en una situación personal sino que muestra un trasfondo social y político de forma ciertamente admirable, un film de claro índole íntimo que en ningún momento desvía la mirada a la perspectiva histórica que subyace en la historia, la de mostrar en definitiva el fresco de una sociedad, exquisitamente retratado para la ocasión en base a un lenguaje visual que pese a su opulencia no parece estar forzado en ningún momento sirviendo de forma inmejorable a la hora de expresar la complejidad y sentimientos de sus personajes. Roma como film sencillo que indaga con precisión en los exactos del recuerdo deviene como la obra más personal del responsable de Gravity, una historia en definitiva mayúscula en donde la emotividad se mueve en eso a veces tan difícil de plasmar en una pantalla de cine como es la sutileza o incluso la épica.
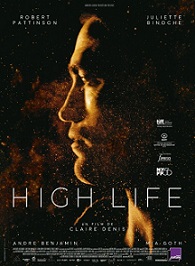 son diametralmente opuestas. Claire Denis en esta fascinante y compleja High Life lo que hace es situar su mirada por encima de géneros cinematográficos, de alguna manera aporta un dialogo, propio como no podía ser de otra manera, que hasta ahora era bien difícil de visualizar en este tipo de películas, pocas veces se ha visto una reflexión tan oscura de la vida del ser humano al borde del apocalipsis, una visión descarnada del actual estado en donde nos encontramos, lo meritorio es que dicho pensamiento o estudio está basado y visualizado a través de un tono totalmente epidérmico, en este sentido en High Life es un compendio de obra orgánica a modo de parábola espacial en base al tratamiento de los cuerpos, fluidos y carne, de la materia en definitiva y su exploración acerca una sociedad que deviene como incurable, por esto y mucho más cosas más en la que nos detendremos próximamente con motivo de su estreno comercial High Life se define como un relato tan denso como inabarcable, el film de más riesgo formal y temático visto este año en San Sebastián, también el más original, y que a nadie le sorprenda el buen hacer de Claire Denis con una película de género, ya en su día hizo una extraordinaria película de caníbales con Trouble Every Day, porque razón no iba a sacar musculo con una ciencia-ficción distópica?
son diametralmente opuestas. Claire Denis en esta fascinante y compleja High Life lo que hace es situar su mirada por encima de géneros cinematográficos, de alguna manera aporta un dialogo, propio como no podía ser de otra manera, que hasta ahora era bien difícil de visualizar en este tipo de películas, pocas veces se ha visto una reflexión tan oscura de la vida del ser humano al borde del apocalipsis, una visión descarnada del actual estado en donde nos encontramos, lo meritorio es que dicho pensamiento o estudio está basado y visualizado a través de un tono totalmente epidérmico, en este sentido en High Life es un compendio de obra orgánica a modo de parábola espacial en base al tratamiento de los cuerpos, fluidos y carne, de la materia en definitiva y su exploración acerca una sociedad que deviene como incurable, por esto y mucho más cosas más en la que nos detendremos próximamente con motivo de su estreno comercial High Life se define como un relato tan denso como inabarcable, el film de más riesgo formal y temático visto este año en San Sebastián, también el más original, y que a nadie le sorprenda el buen hacer de Claire Denis con una película de género, ya en su día hizo una extraordinaria película de caníbales con Trouble Every Day, porque razón no iba a sacar musculo con una ciencia-ficción distópica?
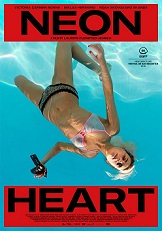 o la afiliación a tendencias de índole vandálicas son algunas de las dosis de realidad expuestas en el film a modo de continuos contrastes, el problema de una película no exenta de interés como resulta ser Neon Heart viene dado en la formula en la que se sustenta, esa especie de supuesto cinéma vérité visualizado por el feísmo habitual de la cámara en hombro quiere alejarse de forma consciente de la ficción otorgando al relato cierta sensación de un feísmo existencial bastante reiterativo en lo referente a sus formas por mucho que el film transite a través de una atmosfera y unos comportamientos ambiguos, algo que termina manifestándose de manera aún más clara en lo referente a un subrayado potenciado de forma algo forzada a través de supuestas escenas tan provocadoras, sórdidas y finalmente gratuitas. Como puntos a destacar en el film de Laurits Flensted-Jensen la curiosa cuanto menos utilización de grabaciones de una cámara subjetiva a modo de fractura narrativa temporal, un resquicio que otorga algo de curiosidad a un producto que sin embargo no logra desprenderse de cierta sensación de no ir más allá de la repetición de unos esquemas ya vistos con demasiada frecuencia en un tipo de cine muy concreto.
o la afiliación a tendencias de índole vandálicas son algunas de las dosis de realidad expuestas en el film a modo de continuos contrastes, el problema de una película no exenta de interés como resulta ser Neon Heart viene dado en la formula en la que se sustenta, esa especie de supuesto cinéma vérité visualizado por el feísmo habitual de la cámara en hombro quiere alejarse de forma consciente de la ficción otorgando al relato cierta sensación de un feísmo existencial bastante reiterativo en lo referente a sus formas por mucho que el film transite a través de una atmosfera y unos comportamientos ambiguos, algo que termina manifestándose de manera aún más clara en lo referente a un subrayado potenciado de forma algo forzada a través de supuestas escenas tan provocadoras, sórdidas y finalmente gratuitas. Como puntos a destacar en el film de Laurits Flensted-Jensen la curiosa cuanto menos utilización de grabaciones de una cámara subjetiva a modo de fractura narrativa temporal, un resquicio que otorga algo de curiosidad a un producto que sin embargo no logra desprenderse de cierta sensación de no ir más allá de la repetición de unos esquemas ya vistos con demasiada frecuencia en un tipo de cine muy concreto.
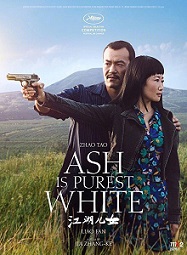 temporales expuestos a modo de elipsis y sutiles transiciones, estos a la par que los protagonistas nos marcan la evolución de los brutales cambios económicos y sociales acontecido en el gigante país asiático durante los últimos veinte años, entre medio la historia, o mejor dicho odisea de una mujer (magnifica Tao Zhao y ciertamente complicado visualizar hoy en día el cine de Jia Zhang Ke sin ella) a través de ese periodo de tiempo, en este sentido estamos ante un relato de claro índole individual que no pierde de vista en ningún momento un humor que en varias ocasiones colinda con la tragedia. Ash Is Purest White termina siendo un pusilánime retrato de romanticismo y agresividad ubicados en una atmósfera cambiante que no solo trasforman un entorno material sino también el personal de unos protagonistas cuya reflexión sobre el paso del tiempo colisiona con el continuo desencuentro de los mismos a través de un escenario que para ellos deviene como bastante irreconocible.
temporales expuestos a modo de elipsis y sutiles transiciones, estos a la par que los protagonistas nos marcan la evolución de los brutales cambios económicos y sociales acontecido en el gigante país asiático durante los últimos veinte años, entre medio la historia, o mejor dicho odisea de una mujer (magnifica Tao Zhao y ciertamente complicado visualizar hoy en día el cine de Jia Zhang Ke sin ella) a través de ese periodo de tiempo, en este sentido estamos ante un relato de claro índole individual que no pierde de vista en ningún momento un humor que en varias ocasiones colinda con la tragedia. Ash Is Purest White termina siendo un pusilánime retrato de romanticismo y agresividad ubicados en una atmósfera cambiante que no solo trasforman un entorno material sino también el personal de unos protagonistas cuya reflexión sobre el paso del tiempo colisiona con el continuo desencuentro de los mismos a través de un escenario que para ellos deviene como bastante irreconocible.
 estos nos son expuestos como claros arquetipos del cine negro en especial al referido taciturno detective interpretado con solvencia por un Vincent Cassel en estado de gracia, algo menos reconocible resulta el muy sensitivo principal sospechoso a cargo de Romain Duris, entre ambos se establece un juego de sospechas y falsas pistas que será el principal motor narrativo de una trama de evidente ritmo lento que se toma su tiempo en ser desarrollada a través de una intriga que emparentada a medio camino entre el polar francés y el cine noir deviene como algo típica, en referencia a los matices expuestos principalmente a modo de duelo psicológico vendrán a través de los dos protagonistas antes mencionados, de cómo por medio de ellos se establece un interesante estudio de personalidades a cual más dispar. Posiblemente a Fleuve noir debido a que le cuesta zafarse de ciertos estereotipos genéricos termine faltándole algo de nervio narrativo en alguno de sus tramos, su principal articulación argumental versa a través del falso culpable cerrándose la historia de forma devastadora, de alguna manera es ahí en donde el film de Érick Zonca intenta proponer aunque de forma algo escueta un discurso que intenta y en parte lo consigue ir más allá del consabido duelo interpretativo antes comentado.
estos nos son expuestos como claros arquetipos del cine negro en especial al referido taciturno detective interpretado con solvencia por un Vincent Cassel en estado de gracia, algo menos reconocible resulta el muy sensitivo principal sospechoso a cargo de Romain Duris, entre ambos se establece un juego de sospechas y falsas pistas que será el principal motor narrativo de una trama de evidente ritmo lento que se toma su tiempo en ser desarrollada a través de una intriga que emparentada a medio camino entre el polar francés y el cine noir deviene como algo típica, en referencia a los matices expuestos principalmente a modo de duelo psicológico vendrán a través de los dos protagonistas antes mencionados, de cómo por medio de ellos se establece un interesante estudio de personalidades a cual más dispar. Posiblemente a Fleuve noir debido a que le cuesta zafarse de ciertos estereotipos genéricos termine faltándole algo de nervio narrativo en alguno de sus tramos, su principal articulación argumental versa a través del falso culpable cerrándose la historia de forma devastadora, de alguna manera es ahí en donde el film de Érick Zonca intenta proponer aunque de forma algo escueta un discurso que intenta y en parte lo consigue ir más allá del consabido duelo interpretativo antes comentado.
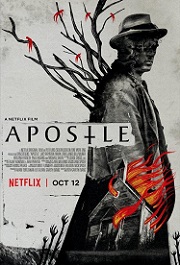 que sin la aportación del canal televisivo posiblemente nunca hubiera visto la luz, sea una película más personal que incluso los anteriores trabajos de su realizados. El cine de Gareth Evans que ya había abordado con anterioridad el tema de las sectas (muy presente este año en Sitges) en el contundente found footage Safe Haven en la colectiva V/H/S/2 siempre se ha caracterizado por apoyarse epidérmicamente en la coreografía, Apostle no es una excepción en este sentido pese al cambio genérico que supone en la filmografía del realizador de origen gales, bajo un envoltorio ciertamente sugerente este nos ofrece un cruce por momentos imposible entre Witchfinder General, Lost (poca gente parece haber reparado en aspectos de ese final) y evidentemente The Wicker Man con el añadido de una parte final que parece beber directamente del universo Lovecraft, en este aspecto si una cosa sobresale en Apostle es la plena coherencia de su autor a la hora de exponer unos códigos plenamente reconocibles en obras anteriores suyas, aquí intentando aplicar la sutileza característica del horror folck por la desmesura habitual de su cine pretérito, algo que termina deviniendo como una empresa tan meritoria como algo irregular, el problema viene dado en que la historia de Apostle a diferencia de por ejemplo The Raid tiene evidentemente un mayor empaque narrativo y requerían de unos mayores matices en el desarrollo de según qué personajes y situaciones, Gareth Evans con todo es uno de esos autores que nunca pierde el pulso ni la capacidad de generar escenas de una potencia y una creatividad rara vez vistas vistas en el cine contemporáneo, Apostle pese a sus ocasionales imperfecciones supone la constatación de que Gareth Evans es mucho más que un autor especializado en filmar cine de acción.
que sin la aportación del canal televisivo posiblemente nunca hubiera visto la luz, sea una película más personal que incluso los anteriores trabajos de su realizados. El cine de Gareth Evans que ya había abordado con anterioridad el tema de las sectas (muy presente este año en Sitges) en el contundente found footage Safe Haven en la colectiva V/H/S/2 siempre se ha caracterizado por apoyarse epidérmicamente en la coreografía, Apostle no es una excepción en este sentido pese al cambio genérico que supone en la filmografía del realizador de origen gales, bajo un envoltorio ciertamente sugerente este nos ofrece un cruce por momentos imposible entre Witchfinder General, Lost (poca gente parece haber reparado en aspectos de ese final) y evidentemente The Wicker Man con el añadido de una parte final que parece beber directamente del universo Lovecraft, en este aspecto si una cosa sobresale en Apostle es la plena coherencia de su autor a la hora de exponer unos códigos plenamente reconocibles en obras anteriores suyas, aquí intentando aplicar la sutileza característica del horror folck por la desmesura habitual de su cine pretérito, algo que termina deviniendo como una empresa tan meritoria como algo irregular, el problema viene dado en que la historia de Apostle a diferencia de por ejemplo The Raid tiene evidentemente un mayor empaque narrativo y requerían de unos mayores matices en el desarrollo de según qué personajes y situaciones, Gareth Evans con todo es uno de esos autores que nunca pierde el pulso ni la capacidad de generar escenas de una potencia y una creatividad rara vez vistas vistas en el cine contemporáneo, Apostle pese a sus ocasionales imperfecciones supone la constatación de que Gareth Evans es mucho más que un autor especializado en filmar cine de acción.
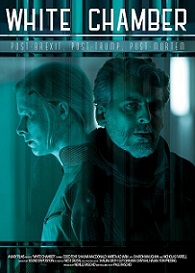 queriendo ser una especie de remedo temático del Cube de Vincenzo Natali, en el vemos a un personaje encerrado en un habitáculo y sometido a un interrogatorio digamos peculiar, en este sentido White Chamber bajo esa apariencia de ciencia ficción minimalista y como un sinfín de propuestas de semejantes características es esa clase de películas que funcionan mucho mejor planteando preguntas o creando inquietudes que resolviéndolas, es en lo relativo a esas respuestas en donde nos damos cuenta de su insuficiencia y en parte inoperancia a la hora de intentar exponerlas y desarrollarlas de una forma adecuada, White Chamber pese a su evidente modestia presupuestaria intenta transitar por territorios que por momentos dan la impresión que le vienen harto complicado de poder abordar, especialmente en el referido a esa utopía futurista con un régimen autoritario como epicentro de una guerra civil y soterrada crítica social de trasfondo que queda esbozada en el film casi a modo de Macguffin para dar paso a una acción de claros contornos minimalistas, todo este apéndice narrativo nos es expuesto de forma tan convencional como inverosímil en lo relativo a su conclusión quedándose como una de tantas películas de intenciones a priori sugestivas que quedan empañadas por un errático desarrollo pues al fin de cuentas lo que interesa y funciona meridianamente bien en White Chamber es ese simple juego por momentos reversible del gato y el ratón, entre torturador y víctima, todo lo demás en la manera que está contada en parte sobra.
queriendo ser una especie de remedo temático del Cube de Vincenzo Natali, en el vemos a un personaje encerrado en un habitáculo y sometido a un interrogatorio digamos peculiar, en este sentido White Chamber bajo esa apariencia de ciencia ficción minimalista y como un sinfín de propuestas de semejantes características es esa clase de películas que funcionan mucho mejor planteando preguntas o creando inquietudes que resolviéndolas, es en lo relativo a esas respuestas en donde nos damos cuenta de su insuficiencia y en parte inoperancia a la hora de intentar exponerlas y desarrollarlas de una forma adecuada, White Chamber pese a su evidente modestia presupuestaria intenta transitar por territorios que por momentos dan la impresión que le vienen harto complicado de poder abordar, especialmente en el referido a esa utopía futurista con un régimen autoritario como epicentro de una guerra civil y soterrada crítica social de trasfondo que queda esbozada en el film casi a modo de Macguffin para dar paso a una acción de claros contornos minimalistas, todo este apéndice narrativo nos es expuesto de forma tan convencional como inverosímil en lo relativo a su conclusión quedándose como una de tantas películas de intenciones a priori sugestivas que quedan empañadas por un errático desarrollo pues al fin de cuentas lo que interesa y funciona meridianamente bien en White Chamber es ese simple juego por momentos reversible del gato y el ratón, entre torturador y víctima, todo lo demás en la manera que está contada en parte sobra.
 dudas con respecto a la unanimidad de los efusivos aplausos cosechados tras sus proyecciones.
dudas con respecto a la unanimidad de los efusivos aplausos cosechados tras sus proyecciones.
 Zoo, otro film de muy escaso presupuesto, parte de la supuesta peculiaridad de empezar a modo de comedia con algún que otro retazo dramático, en ella se nos explica una funcional crisis de pareja que se ve interrumpida abruptamente por un apocalipsis zombie, este sirve como mera excusa para que dichos personajes ante tal tesitura y adversidad unan sus fuerzas y reseteen de alguna manera una relación sentimental que parecía extinta, esta es la principal tesis por la que transita el film el problema de Zoo viene dado en función de ser una película que en ningún momento termina de posicionarse en relación a lo que realmente quiere ser, en el existen varios tránsitos narrativos a cual más dispar, comedia con gran dosis de ironía, drama sentimental o funcional film de terror van desfilando a lo largo de un metraje dejando una sensación final de simple anécdota que no va mucho más allá de tan singular enunciado, todo ello seguramente venga dado a través de un desarrollo no conceptuado en lo concerniente a dicha amalgama genérica, esa primera parte lúdica e incluso desinhibida da lugar a un segundo tramo que intenta ser mucho más trascendental en lo referente a su tesis haciendo de esta disparidad narrativa el principal hándicap de esta esforzada aunque irregular propuesta.
Zoo, otro film de muy escaso presupuesto, parte de la supuesta peculiaridad de empezar a modo de comedia con algún que otro retazo dramático, en ella se nos explica una funcional crisis de pareja que se ve interrumpida abruptamente por un apocalipsis zombie, este sirve como mera excusa para que dichos personajes ante tal tesitura y adversidad unan sus fuerzas y reseteen de alguna manera una relación sentimental que parecía extinta, esta es la principal tesis por la que transita el film el problema de Zoo viene dado en función de ser una película que en ningún momento termina de posicionarse en relación a lo que realmente quiere ser, en el existen varios tránsitos narrativos a cual más dispar, comedia con gran dosis de ironía, drama sentimental o funcional film de terror van desfilando a lo largo de un metraje dejando una sensación final de simple anécdota que no va mucho más allá de tan singular enunciado, todo ello seguramente venga dado a través de un desarrollo no conceptuado en lo concerniente a dicha amalgama genérica, esa primera parte lúdica e incluso desinhibida da lugar a un segundo tramo que intenta ser mucho más trascendental en lo referente a su tesis haciendo de esta disparidad narrativa el principal hándicap de esta esforzada aunque irregular propuesta.
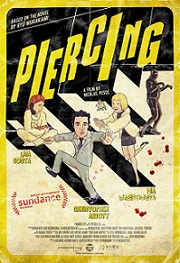 en una historia que básicamente parece estar hablándonos a través de un fino humor negro de la insatisfacción del individuo de nuestros días en relación a supuestas fantasías y realidades. Si en The Eyes of My Mother predominaba la construcción de una determinada atmosfera en Piercing como film de pulsiones de difícil control parece ir por otra senda bien distinta, igualmente bien expuesta en lo visual Pesce nos ofrece una oscura fabula acerca de la anormalidad, el film pese a sus escasos 81 minutos de duración sin embargo no termina de tener la homogeneidad manifiesta que requieren esa clase de films cuyo escenario deviene de una forma casi tan teatral como minimalista, dos personajes y dos únicas localizaciones, de alguna manera es como si a Nicolas Pesce le hubiera costado algo el expandir las escuetas 150 páginas del escrito original dando esa sensación tan característica de película que aborda una premisa estimulante que se agota en demasiado poco tiempo. Las digresiones expuestas en Piercing a modo de juguetona variación de la exquisita Phantom Thread de Paul Thomas Anderson en referencia a según qué tipo de relaciones toxicas se vislumbran interesantes desde la lejanía, el deseo perforado de una pareja de psicópatas atormentados da para mucho, lástima que uno termine teniendo la sensación de que todo se queda a medio camino, aun así sin ser algo positivo o negativo con solo dos trabajos en su haber parece bastante claro que todo el cine de Nicolas Pesce hoy en día se basa en una continua referencia ajena, quien sabe si en un futuro cuando empiece a desarrolla un discurso algo más personal nos encontremos con un autor con una voz autoral tan propia como interesante.
en una historia que básicamente parece estar hablándonos a través de un fino humor negro de la insatisfacción del individuo de nuestros días en relación a supuestas fantasías y realidades. Si en The Eyes of My Mother predominaba la construcción de una determinada atmosfera en Piercing como film de pulsiones de difícil control parece ir por otra senda bien distinta, igualmente bien expuesta en lo visual Pesce nos ofrece una oscura fabula acerca de la anormalidad, el film pese a sus escasos 81 minutos de duración sin embargo no termina de tener la homogeneidad manifiesta que requieren esa clase de films cuyo escenario deviene de una forma casi tan teatral como minimalista, dos personajes y dos únicas localizaciones, de alguna manera es como si a Nicolas Pesce le hubiera costado algo el expandir las escuetas 150 páginas del escrito original dando esa sensación tan característica de película que aborda una premisa estimulante que se agota en demasiado poco tiempo. Las digresiones expuestas en Piercing a modo de juguetona variación de la exquisita Phantom Thread de Paul Thomas Anderson en referencia a según qué tipo de relaciones toxicas se vislumbran interesantes desde la lejanía, el deseo perforado de una pareja de psicópatas atormentados da para mucho, lástima que uno termine teniendo la sensación de que todo se queda a medio camino, aun así sin ser algo positivo o negativo con solo dos trabajos en su haber parece bastante claro que todo el cine de Nicolas Pesce hoy en día se basa en una continua referencia ajena, quien sabe si en un futuro cuando empiece a desarrolla un discurso algo más personal nos encontremos con un autor con una voz autoral tan propia como interesante.
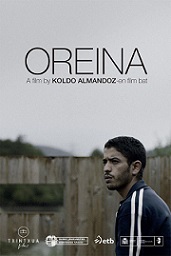 Koldo Almandoz tiene registros inequívocos de docuficción entran de lleno en esa clase de films que basan todo su supuesto potencial a través de los simbolismos y las sugerencias, en ellas encontraremos en parte las respuestas que parecen imposibilitados sus protagonistas de poder descifrar, Oreina nos habla principalmente de la incomunicación y el desarraigo emocional, de alguna manera los protagonistas del relato no dejan de ser unos seres que transitan de forma algo errática a través del exilio y la insatisfacción emocional, ya sea material o alegórico, en este aspecto Oreina muestra y cuestiona nuestras propias realidades aunque posiblemente la mayor virtud de esta modesta pero agradecida cinta recaiga en el uso escénico del que hace gala, esa periferia Donostiarra tan poco vista en el cine, a medio camino entre la naturaleza de la marisma y la periferia industrializada, a través de todo ello la evocación de unas imágenes que evitan el preciosismo no requiriendo apenas de diálogos y anteponiéndose a cualquier tipo de narrativa al uso, ese paisaje que no se recrea en dar respuestas pero si de alguna manera en formularlas, como fábula de contornos oníricos que pretende ser Oreina pese a alguna que otra carencia en lo relativo a su equilibrio cumple con creces su principal objetivo.
Koldo Almandoz tiene registros inequívocos de docuficción entran de lleno en esa clase de films que basan todo su supuesto potencial a través de los simbolismos y las sugerencias, en ellas encontraremos en parte las respuestas que parecen imposibilitados sus protagonistas de poder descifrar, Oreina nos habla principalmente de la incomunicación y el desarraigo emocional, de alguna manera los protagonistas del relato no dejan de ser unos seres que transitan de forma algo errática a través del exilio y la insatisfacción emocional, ya sea material o alegórico, en este aspecto Oreina muestra y cuestiona nuestras propias realidades aunque posiblemente la mayor virtud de esta modesta pero agradecida cinta recaiga en el uso escénico del que hace gala, esa periferia Donostiarra tan poco vista en el cine, a medio camino entre la naturaleza de la marisma y la periferia industrializada, a través de todo ello la evocación de unas imágenes que evitan el preciosismo no requiriendo apenas de diálogos y anteponiéndose a cualquier tipo de narrativa al uso, ese paisaje que no se recrea en dar respuestas pero si de alguna manera en formularlas, como fábula de contornos oníricos que pretende ser Oreina pese a alguna que otra carencia en lo relativo a su equilibrio cumple con creces su principal objetivo.
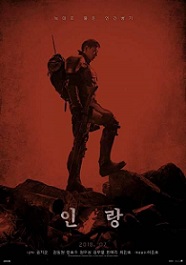 al manga Jin-ro de Hiroyuki Okura. Illang: The Wolf Brigade algo lejos de esa adaptación animada atesora un sinfín de característicos lastres del actual blockbuster del país asiático
al manga Jin-ro de Hiroyuki Okura. Illang: The Wolf Brigade algo lejos de esa adaptación animada atesora un sinfín de característicos lastres del actual blockbuster del país asiático
 a una frialdad tan escénica como emocional, mucho de esta digamos asepsia posiblemente sea a causa de su indudable rigor histórico, ese distanciamiento, voluntario o no, hace que de una forma bastante evidente el espectador se distancie de cualquier tipo de empatía posible tanto en lo referente a sus personajes como a la historia que se nos cuenta, conociendo los precedentes de su realizador un servidor se atrevería a decir que todo termina estando consensuado con intención para que dicho tono de aparente distanciamiento, escenarios tan fríos como claustrofóbicos, acaben dando paso a la alegoría mordaz, al final ese mensaje de un tono que por momentos bordea la sátira queda expuesto de manera bastante definitoria de cara al espectador, básicamente la historia de Angelo es la de un entorno que se muestra tan racista como falsamente hipócrita, en lo concerniente a ese aparente cambio de roles al final seremos testigos de cómo todo pende del mismo hilo de siempre pues Angelo en ningún momento de su pintoresca existencia deja de ser un esclavo, un esclavo de corsé expuesto ante la burguesía como poco menos que una atracción de feria, un ser humano que no le quedó otra que dejarse europeizar para mayor gloria de la aristocracia de aquel entonces, de esta manera nunca una historia confluyo de una manera tan preocupante con nuestro hoy, pasado y contemporaneidad unidos por un pensamiento que no invita precisamente a la esperanza.
a una frialdad tan escénica como emocional, mucho de esta digamos asepsia posiblemente sea a causa de su indudable rigor histórico, ese distanciamiento, voluntario o no, hace que de una forma bastante evidente el espectador se distancie de cualquier tipo de empatía posible tanto en lo referente a sus personajes como a la historia que se nos cuenta, conociendo los precedentes de su realizador un servidor se atrevería a decir que todo termina estando consensuado con intención para que dicho tono de aparente distanciamiento, escenarios tan fríos como claustrofóbicos, acaben dando paso a la alegoría mordaz, al final ese mensaje de un tono que por momentos bordea la sátira queda expuesto de manera bastante definitoria de cara al espectador, básicamente la historia de Angelo es la de un entorno que se muestra tan racista como falsamente hipócrita, en lo concerniente a ese aparente cambio de roles al final seremos testigos de cómo todo pende del mismo hilo de siempre pues Angelo en ningún momento de su pintoresca existencia deja de ser un esclavo, un esclavo de corsé expuesto ante la burguesía como poco menos que una atracción de feria, un ser humano que no le quedó otra que dejarse europeizar para mayor gloria de la aristocracia de aquel entonces, de esta manera nunca una historia confluyo de una manera tan preocupante con nuestro hoy, pasado y contemporaneidad unidos por un pensamiento que no invita precisamente a la esperanza.
 seguramente todo esto venga dado por como el film parece buscar en todo momento ciertas referencias y estilos de una procedencia en apariencia ajena, unos puntos de asimilación que aunque confluyen no terminan de ser del todo propios, pongamos de ejemplos las reminiscencias más evidentes como son el Persona de Ingmar Bergman o al cine de Pedro Almodóvar, por otra parte un servidor tiene la ligera impresión de que ese sofisticado diseño visual orquestado para la ocasión juega un poco en contra de una originalidad que por momentos cuesta de vislumbrar como en anteriores ocasiones, sin embargo este tercer trabajo del responsable de Diamond Flash como punto a destacar señalar como no rehúye en ningún momento la complejidad inherente de un relato que tiene como epicentro narrativo la identidad, o más bien dicho, el juego que se establece a través de ella, en este aspecto Quién te cantará trata de ese búsqueda vital, de discernir ese reflejo de dualidad que separa el fracaso del éxito, no solo en lo referido al personaje interpretado por Najwa Nimri sino también a su réplica, una Eva Llorach en estado de gracia. A medio camino entre el melodrama y el thriller en Quién te cantará vuelve Carlos Vermut a incidir en aquello tan característico de su cine representado en esa máxima que nos dice que lo realmente importante no es lo que creemos ver sino más bien lo que intuimos que hay detrás de las imágenes, es en esa fantasmagoría en donde el cine de su autor encuentra en ocasiones su verdadera razón de ser.
seguramente todo esto venga dado por como el film parece buscar en todo momento ciertas referencias y estilos de una procedencia en apariencia ajena, unos puntos de asimilación que aunque confluyen no terminan de ser del todo propios, pongamos de ejemplos las reminiscencias más evidentes como son el Persona de Ingmar Bergman o al cine de Pedro Almodóvar, por otra parte un servidor tiene la ligera impresión de que ese sofisticado diseño visual orquestado para la ocasión juega un poco en contra de una originalidad que por momentos cuesta de vislumbrar como en anteriores ocasiones, sin embargo este tercer trabajo del responsable de Diamond Flash como punto a destacar señalar como no rehúye en ningún momento la complejidad inherente de un relato que tiene como epicentro narrativo la identidad, o más bien dicho, el juego que se establece a través de ella, en este aspecto Quién te cantará trata de ese búsqueda vital, de discernir ese reflejo de dualidad que separa el fracaso del éxito, no solo en lo referido al personaje interpretado por Najwa Nimri sino también a su réplica, una Eva Llorach en estado de gracia. A medio camino entre el melodrama y el thriller en Quién te cantará vuelve Carlos Vermut a incidir en aquello tan característico de su cine representado en esa máxima que nos dice que lo realmente importante no es lo que creemos ver sino más bien lo que intuimos que hay detrás de las imágenes, es en esa fantasmagoría en donde el cine de su autor encuentra en ocasiones su verdadera razón de ser.
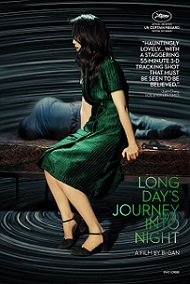 la historia por momentos es lo de menos, un romance del pasado en donde un individuo busca a su amor perdido, inevitablemente dada sus características siempre habrá quien vea un exceso exhibicionismo esteticista en la propuesta, en especial ese desafío formal materializado por ese descomunal plano secuencia de 45 minutos de duración y rodado en 3D, pero también cabría preguntarse cuál es el auténtico cometido e intención de Bi Gan al contarnos y sobre todo en cómo hacerlo semejante historia situada a medio camino entre lo poético y lo existencial, podríamos discernir que estamos ante un relato que circunvala el sueño del recuerdo, o dicho de otra manera, en esta extraordinaria Long Day’s Journey Into Night somos testigos de cómo el cine y la memoria forman parte de un mismo conclave, aquel que nos dice que la representación de la memoria, la primera parte del film, y el cine a modo de una sucesión de escenas que nos mienten, segunda parte de la película, forman parte por igual de esta complejísima historia de amor en donde parecen mezclarse por igual realidad y sueño. Bi Gan con la excelsa Long day’s journey into night construye una película ciertamente insólita y por ende única, narrada a través de una dimensión propia y personal, algo que le termina por consagrar como uno, sino el que más, de los autores más virtuosos y fascinantes surgidos en el actual panorama cinematográfico de Asia, quien sabe si dentro de los próximos años estaremos hablando de todo un referente, hoy en día todo parece indicar que así será.
la historia por momentos es lo de menos, un romance del pasado en donde un individuo busca a su amor perdido, inevitablemente dada sus características siempre habrá quien vea un exceso exhibicionismo esteticista en la propuesta, en especial ese desafío formal materializado por ese descomunal plano secuencia de 45 minutos de duración y rodado en 3D, pero también cabría preguntarse cuál es el auténtico cometido e intención de Bi Gan al contarnos y sobre todo en cómo hacerlo semejante historia situada a medio camino entre lo poético y lo existencial, podríamos discernir que estamos ante un relato que circunvala el sueño del recuerdo, o dicho de otra manera, en esta extraordinaria Long Day’s Journey Into Night somos testigos de cómo el cine y la memoria forman parte de un mismo conclave, aquel que nos dice que la representación de la memoria, la primera parte del film, y el cine a modo de una sucesión de escenas que nos mienten, segunda parte de la película, forman parte por igual de esta complejísima historia de amor en donde parecen mezclarse por igual realidad y sueño. Bi Gan con la excelsa Long day’s journey into night construye una película ciertamente insólita y por ende única, narrada a través de una dimensión propia y personal, algo que le termina por consagrar como uno, sino el que más, de los autores más virtuosos y fascinantes surgidos en el actual panorama cinematográfico de Asia, quien sabe si dentro de los próximos años estaremos hablando de todo un referente, hoy en día todo parece indicar que así será.
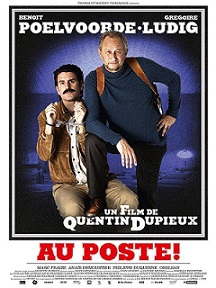 y el delirio habitual en este nuevo trabajo de Dupieux, en el por momentos todo llega a ser comprensible dentro de una contextualización adecuada pues al fin y al cabo en el cine del realizador francés no hay nada de convencional. Película de ínfima producción que otorga al producto una percepción escénica de tintes casi teatrales, Au poste! transita más que nunca a través del onirismo absurdo que en esta ocasión aborda la tesis del falso culpable, en el film hay evidentes retazos kafkianos en una trama, si se puede llamar así, que inciden en la sospecha y el consabido juego del gato y el ratón, provista de ingeniosos diálogos, estos están ejecutados a la perfección en lo concerniente al sentido de la paradoja de una historia que finalmente nos es expuesta a modo de una Matroska que deviene en un final metaficticio. Au poste! pese a sus muy evidentes limitaciones deviene como un film jocoso en el buen término de la palabra, como en todo el cine perpetrado por Quentin Dupieux en su innegable originalidad, a diferencia del empaque gamberro de sus primero trabajos, podemos empezar a percibir un interesante subtexto a explorar, algo ciertamente muy a tener en cuenta de cara a futuros trabajos de un autor de talante tan inclasificable.
y el delirio habitual en este nuevo trabajo de Dupieux, en el por momentos todo llega a ser comprensible dentro de una contextualización adecuada pues al fin y al cabo en el cine del realizador francés no hay nada de convencional. Película de ínfima producción que otorga al producto una percepción escénica de tintes casi teatrales, Au poste! transita más que nunca a través del onirismo absurdo que en esta ocasión aborda la tesis del falso culpable, en el film hay evidentes retazos kafkianos en una trama, si se puede llamar así, que inciden en la sospecha y el consabido juego del gato y el ratón, provista de ingeniosos diálogos, estos están ejecutados a la perfección en lo concerniente al sentido de la paradoja de una historia que finalmente nos es expuesta a modo de una Matroska que deviene en un final metaficticio. Au poste! pese a sus muy evidentes limitaciones deviene como un film jocoso en el buen término de la palabra, como en todo el cine perpetrado por Quentin Dupieux en su innegable originalidad, a diferencia del empaque gamberro de sus primero trabajos, podemos empezar a percibir un interesante subtexto a explorar, algo ciertamente muy a tener en cuenta de cara a futuros trabajos de un autor de talante tan inclasificable.
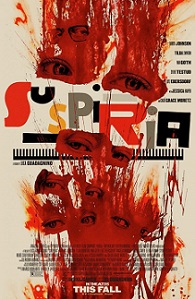 una nueva visión y no un escaneo del original. Lo que nos ofrece Luca Guadagnino para la ocasión es casi una reflexión en clave política, en el encontramos una interesante exposición del vínculo de la historia con el horror real que en esta ocasión está expuesta casi a modo de estudio de la violencia desatada a lo largo de ella a través de un sugerente escenario que indaga y reflexiona por el contexto político existente en el periodo que acontece la acción, de alguna manera ese imaginarlo del aquelarre queda siempre en un segundo plano, Guadagnino prescinde de tal ornamentación genérica (de echo a los cinco minutos de metraje se nos desvela que existen y quienes son las brujas), de esta manera la Suspiria de Luca Guadagnino posee momentos en los que uno tiene la impresión de que se reverencia más al cine de Rainer Werner Fassbinder que al del propio Dario Argento, la empresa deviene ciertamente ambiciosa, quizás demasiado, hay ciertos tramos en que parece que Guadagnino mire por encima del hombro al género de terror, exceptuando la magnífica set piece del primer asesinato, sin embargo existen estilemas tales que otorgan esa sensación de estar ante una película que quiere abarcar demasiado y que por momentos da la impresión de que se le va de la mano al director italiano, hay mucho de psicoanálisis en ella ciertamente, sin embargo el aquelarre final termina siendo tan impactante como cuestionable en referencia a sus formas quedando la sensación de estar ante una película tan fascinante dado la innegable radicalidad de la propuesta como algo imperfecta a la hora de analizarla en referencia a su algo irregular estructura global, con todo y pese a sus imperfecciones un servidor muy a favor de relecturas que independientemente de su resultado final se atreven a tanto.
una nueva visión y no un escaneo del original. Lo que nos ofrece Luca Guadagnino para la ocasión es casi una reflexión en clave política, en el encontramos una interesante exposición del vínculo de la historia con el horror real que en esta ocasión está expuesta casi a modo de estudio de la violencia desatada a lo largo de ella a través de un sugerente escenario que indaga y reflexiona por el contexto político existente en el periodo que acontece la acción, de alguna manera ese imaginarlo del aquelarre queda siempre en un segundo plano, Guadagnino prescinde de tal ornamentación genérica (de echo a los cinco minutos de metraje se nos desvela que existen y quienes son las brujas), de esta manera la Suspiria de Luca Guadagnino posee momentos en los que uno tiene la impresión de que se reverencia más al cine de Rainer Werner Fassbinder que al del propio Dario Argento, la empresa deviene ciertamente ambiciosa, quizás demasiado, hay ciertos tramos en que parece que Guadagnino mire por encima del hombro al género de terror, exceptuando la magnífica set piece del primer asesinato, sin embargo existen estilemas tales que otorgan esa sensación de estar ante una película que quiere abarcar demasiado y que por momentos da la impresión de que se le va de la mano al director italiano, hay mucho de psicoanálisis en ella ciertamente, sin embargo el aquelarre final termina siendo tan impactante como cuestionable en referencia a sus formas quedando la sensación de estar ante una película tan fascinante dado la innegable radicalidad de la propuesta como algo imperfecta a la hora de analizarla en referencia a su algo irregular estructura global, con todo y pese a sus imperfecciones un servidor muy a favor de relecturas que independientemente de su resultado final se atreven a tanto.
 una película tan epidérmica y extenuante en el buen sentido de la palabra como es esa danza de contornos alucinógenos que es Climax, ese supuesto mensaje por el que orbita la trama como es ese primitivismo del ser humano una vez despojado (de forma accidental en esta ocasión a modo de intoxicación colectiva) de las apariencias por las que nos solemos mover dentro de nuestro contexto social, queda a merced de una reflexión a posteriori por parte del espectador, en este sentido más que la originalidad del mensaje en cuestión lo que valida una propuesta tan fascinante y nihilista como la que nos ocupa es su condición de obra única, difícilmente veremos una película que se acerque a los cánones por los que en esta ocasión transita Gaspar Noé, hay algo en cómo está expuesta Climax (modulada para la ocasión como casi una película de terror) que no podemos dejar de mirar todo lo que está aconteciendo en ella, en este sentido cuerpos y espacios nos son expuestos a modo de una película-trance que deambula en todo momento por un virtuosismo visual compuesto por dos esmerados planos secuencias separados por uno cenital a modo de frontera supuestamente terrenal en donde el primer baile se va convirtiendo en una concéntrica intoxicada, en este sentido no deja de ser sintomático que el auténtico aquelarre visto este año en Sitges no vino de la mano del Suspiria del Luca Guadagnino y si de un inspirado y radical Gaspar Noé.
una película tan epidérmica y extenuante en el buen sentido de la palabra como es esa danza de contornos alucinógenos que es Climax, ese supuesto mensaje por el que orbita la trama como es ese primitivismo del ser humano una vez despojado (de forma accidental en esta ocasión a modo de intoxicación colectiva) de las apariencias por las que nos solemos mover dentro de nuestro contexto social, queda a merced de una reflexión a posteriori por parte del espectador, en este sentido más que la originalidad del mensaje en cuestión lo que valida una propuesta tan fascinante y nihilista como la que nos ocupa es su condición de obra única, difícilmente veremos una película que se acerque a los cánones por los que en esta ocasión transita Gaspar Noé, hay algo en cómo está expuesta Climax (modulada para la ocasión como casi una película de terror) que no podemos dejar de mirar todo lo que está aconteciendo en ella, en este sentido cuerpos y espacios nos son expuestos a modo de una película-trance que deambula en todo momento por un virtuosismo visual compuesto por dos esmerados planos secuencias separados por uno cenital a modo de frontera supuestamente terrenal en donde el primer baile se va convirtiendo en una concéntrica intoxicada, en este sentido no deja de ser sintomático que el auténtico aquelarre visto este año en Sitges no vino de la mano del Suspiria del Luca Guadagnino y si de un inspirado y radical Gaspar Noé.
 Cat’s Eye estaban dirigidos por un solo director, esto de alguna manera otorgaba al conjunto un tono compacto a unas películas de naturaleza de por si irregular dada su condición, The Field Guide to Evil como la práctica totalidad de films episódicos realizados hoy en día son dirigidos de forma colectiva por diferentes directores, algo que la deriva de forma casi obligatoria a un trazo discontinuo en lo referente a su desarrollo, es casi imposible encontrar en ellas un tono meridianamente compacto, The Field Guide to Evil no es una excepción en este aspecto pero tiene la particularidad de al menos transitar por lugares tan exóticos como inusuales en este tipo de propuestas, una indagación en los mitos y cultura locales como es el ahora denominado folk horror, el resultado como era de esperar es harto irregular sin embargo a parte del añadido de que cada historia está ambientada en el país de cada autor la nómina de directores presentes en esta antología deviene ciertamente como muy interesante, entre tanto baturrillo de intenciones dispares se vislumbra el talento pujante de autores tales como Ashim Ahluwalia cuya esplendida Miss Lovely nunca me cansaré de recomendar, Can Evrenol, el dúo formado por los austriacos Severin Fiala y Veronika Franz, Agnieszka Smoczynska también presente en el certamen con Fugue y como plato fuerte final posiblemente el mejor segmento de la película a cargo de Peter Strickland titulado The Cobbler’s Lot, un delicioso y ambiguo, en lo genérico como suele ser habitual en su autor, cuento popular húngaro expuesto en modo expresionista, propuesta está tan rica en matices que justifica ya de por sí un film de las características de The Field Guide to Evil.
Cat’s Eye estaban dirigidos por un solo director, esto de alguna manera otorgaba al conjunto un tono compacto a unas películas de naturaleza de por si irregular dada su condición, The Field Guide to Evil como la práctica totalidad de films episódicos realizados hoy en día son dirigidos de forma colectiva por diferentes directores, algo que la deriva de forma casi obligatoria a un trazo discontinuo en lo referente a su desarrollo, es casi imposible encontrar en ellas un tono meridianamente compacto, The Field Guide to Evil no es una excepción en este aspecto pero tiene la particularidad de al menos transitar por lugares tan exóticos como inusuales en este tipo de propuestas, una indagación en los mitos y cultura locales como es el ahora denominado folk horror, el resultado como era de esperar es harto irregular sin embargo a parte del añadido de que cada historia está ambientada en el país de cada autor la nómina de directores presentes en esta antología deviene ciertamente como muy interesante, entre tanto baturrillo de intenciones dispares se vislumbra el talento pujante de autores tales como Ashim Ahluwalia cuya esplendida Miss Lovely nunca me cansaré de recomendar, Can Evrenol, el dúo formado por los austriacos Severin Fiala y Veronika Franz, Agnieszka Smoczynska también presente en el certamen con Fugue y como plato fuerte final posiblemente el mejor segmento de la película a cargo de Peter Strickland titulado The Cobbler’s Lot, un delicioso y ambiguo, en lo genérico como suele ser habitual en su autor, cuento popular húngaro expuesto en modo expresionista, propuesta está tan rica en matices que justifica ya de por sí un film de las características de The Field Guide to Evil.
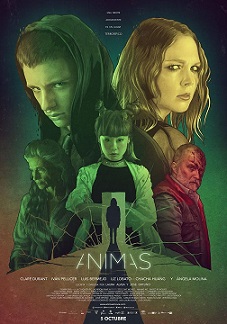 referencias genéricas expuestas de manera tan obvias que el supuesto plagio de ellos se convierte irremediablemente en homenajes, una película que termina siendo tan arriesgada como fallida y que podría encuadrarse al igual que la hoy olvidada Verbo de Eduardo Chapero-Jackson en esa clase de films que transitan a través de la creación de una atmosfera provista de unas connotaciones oníricas bastante perceptibles a la hora de explicarnos historias que si bien no son novedosas lo intentan ser en el modo que están contadas, esto en esta ocasión supone para el film que nos ocupa un auténtico hándicap pues esta queda supeditado en todo momento a ese factor sorpresa que uno intuye al final, el problema viene dado en referencia a ese supuesto giro narrativo que deviene como algo previsible, hay una evidente sutileza en los mimbres de la historia no así en lo referente a su desarrollo pues Ánimas termina pecando de cierta pretenciosidad en lo concerniente a unas intenciones que de una forma involuntaria acaban derivándola en gran parte de su metraje hacia unos parámetros bastantes manidos dentro del subgénero de terror juvenil, al final en este drama con connotaciones de thriller fantástico lo único rescatable de su propuesta radica en unas apariencias complejas que buscan de salir de una tangente ya preestablecida en demasiadas ocasiones, lástima que todo se quede en un flujo de intenciones defectuosamente ejecutadas.
referencias genéricas expuestas de manera tan obvias que el supuesto plagio de ellos se convierte irremediablemente en homenajes, una película que termina siendo tan arriesgada como fallida y que podría encuadrarse al igual que la hoy olvidada Verbo de Eduardo Chapero-Jackson en esa clase de films que transitan a través de la creación de una atmosfera provista de unas connotaciones oníricas bastante perceptibles a la hora de explicarnos historias que si bien no son novedosas lo intentan ser en el modo que están contadas, esto en esta ocasión supone para el film que nos ocupa un auténtico hándicap pues esta queda supeditado en todo momento a ese factor sorpresa que uno intuye al final, el problema viene dado en referencia a ese supuesto giro narrativo que deviene como algo previsible, hay una evidente sutileza en los mimbres de la historia no así en lo referente a su desarrollo pues Ánimas termina pecando de cierta pretenciosidad en lo concerniente a unas intenciones que de una forma involuntaria acaban derivándola en gran parte de su metraje hacia unos parámetros bastantes manidos dentro del subgénero de terror juvenil, al final en este drama con connotaciones de thriller fantástico lo único rescatable de su propuesta radica en unas apariencias complejas que buscan de salir de una tangente ya preestablecida en demasiadas ocasiones, lástima que todo se quede en un flujo de intenciones defectuosamente ejecutadas.

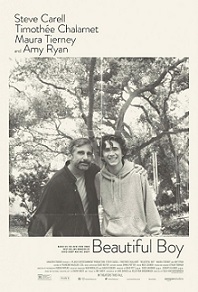 y emocionales por estar presente si o si en la gala de los premios Oscar), a tal respecto uno tiene la sensación que la presencia de una película de las características de Beautiful Boy en la sección oficial se debe a compromisos ineludibles por parte del festival, cuesta imaginar algo que sea distinto, el film de Felix Van Groeningen es de esos que se vislumbran en intenciones a muy larga distancia, historia cruda y desgarradora acerca de la drogodependencia contada de forma horrible por lo convencional que resulta todo el entramado orquestado en ella. Beautiful Boy está provisto de un aire telefilmero bastante perceptible, todo resulta previsible de principio a fin por mucho que se recurra a una estructura narrativa fragmentada en diversos tiempos en base a inocuos flashbacks, sea cual sea el punto abordado por parte de Groeningen y el guionista Luke Davies el espectador un poco avispado ira siempre un paso por delante de ella, estamos pues ante una película en donde lo explícito y sensacionalista da paso a un tono rutinario que roza por momentos lo censurable, esa falta de una evolución narrativa acorde termina derivando a Beautiful Boy en todo lo contrario de lo que eran sus primigenias intenciones, sensación acrecentada con la total ausencia de contención en lo concerniente a su exposición, o lo que es lo mismo ver como lo tremendista termina anulando por completo cualquier lazo emocional valido que puede existir entre el relato y el espectador.
y emocionales por estar presente si o si en la gala de los premios Oscar), a tal respecto uno tiene la sensación que la presencia de una película de las características de Beautiful Boy en la sección oficial se debe a compromisos ineludibles por parte del festival, cuesta imaginar algo que sea distinto, el film de Felix Van Groeningen es de esos que se vislumbran en intenciones a muy larga distancia, historia cruda y desgarradora acerca de la drogodependencia contada de forma horrible por lo convencional que resulta todo el entramado orquestado en ella. Beautiful Boy está provisto de un aire telefilmero bastante perceptible, todo resulta previsible de principio a fin por mucho que se recurra a una estructura narrativa fragmentada en diversos tiempos en base a inocuos flashbacks, sea cual sea el punto abordado por parte de Groeningen y el guionista Luke Davies el espectador un poco avispado ira siempre un paso por delante de ella, estamos pues ante una película en donde lo explícito y sensacionalista da paso a un tono rutinario que roza por momentos lo censurable, esa falta de una evolución narrativa acorde termina derivando a Beautiful Boy en todo lo contrario de lo que eran sus primigenias intenciones, sensación acrecentada con la total ausencia de contención en lo concerniente a su exposición, o lo que es lo mismo ver como lo tremendista termina anulando por completo cualquier lazo emocional valido que puede existir entre el relato y el espectador.
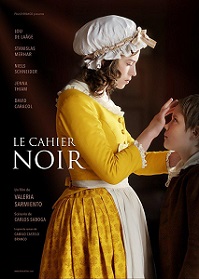 que parece estar realizado en un ámbito temporal inusual no era en lo concerniente a estar ante una película desfasada sino a intentar evocar una época pretérita no sólo a través un rigor histórico y escénico sino mediante la utilización de unas propias formas a la hora de representarla, esto en consiste en aplicar unos códigos muy concretos a la narrativa, especialmente los referidos a su puesta en escena y sus consiguientes referentes históricos en los que se sustenta, es ahí en donde podemos percibir como ese engañoso realismo soterrado esta en todo momento acompañada a través de una inteligente ironía que termina escenificando de forma pulcra los sentimientos propios de un melodrama muy específico, es en este término donde convendría pararse a reflexionar si estamos realmente ante un producto de una naturaleza anacrónica o simplemente esta se aparta conscientemente de unos cánones narrativos contemporáneos que desvirtuarían su propia narrativa. Le cahier noir termina siendo algo más que un culebrón a la vieja usanza como muchos se atrevieron a calificarla, poniendo de nuevo de manifiesto que no estaría de más intentar asimilar convenientemente ya no solo nuevos y revolucionarios conceptos cinematográficos sino también aquellos que a través de una mirada hacia atrás se atreven a la valiente reinterpretación del melodrama, en el caso que nos ocupa el de época.
que parece estar realizado en un ámbito temporal inusual no era en lo concerniente a estar ante una película desfasada sino a intentar evocar una época pretérita no sólo a través un rigor histórico y escénico sino mediante la utilización de unas propias formas a la hora de representarla, esto en consiste en aplicar unos códigos muy concretos a la narrativa, especialmente los referidos a su puesta en escena y sus consiguientes referentes históricos en los que se sustenta, es ahí en donde podemos percibir como ese engañoso realismo soterrado esta en todo momento acompañada a través de una inteligente ironía que termina escenificando de forma pulcra los sentimientos propios de un melodrama muy específico, es en este término donde convendría pararse a reflexionar si estamos realmente ante un producto de una naturaleza anacrónica o simplemente esta se aparta conscientemente de unos cánones narrativos contemporáneos que desvirtuarían su propia narrativa. Le cahier noir termina siendo algo más que un culebrón a la vieja usanza como muchos se atrevieron a calificarla, poniendo de nuevo de manifiesto que no estaría de más intentar asimilar convenientemente ya no solo nuevos y revolucionarios conceptos cinematográficos sino también aquellos que a través de una mirada hacia atrás se atreven a la valiente reinterpretación del melodrama, en el caso que nos ocupa el de época.
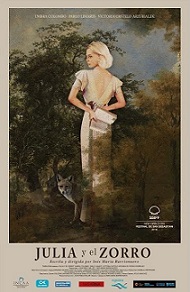 tras su anterior y prometedora Atlántida vino a certificar esa clase de películas en donde un escenario equidistante actúa como principal motor de la narración, Julia y el zorro es una película que en todo momento se mueve a través de los erráticos estados de ánimos de sus dos protagonistas y que aborda el duelo, o más bien la suspensión de este, pues lo que presenciamos durante toda la acción es la espera de un vencimiento por parte de una madre e hija que intentan recomponer una situación pasada, para ello el escenario que utiliza María Barrionuevo para tal cometido deviene como muy reconocible, quizás demasiado para un relato que intenta en todo momento transitar a través de la alegoría y sus consabidos tiempos muertos, de alguna manera esa anhelada redención que busca un nuevo inicio para sus protagonistas queda marcada de forma clara y en todo momento por ese caserío situado en alguna región recóndita de Córdoba como epicentro escénico de meditación y aislamiento de los actos por los que se mueve sin un rumbo fijo la madre y que deriva finalmente la trama hacia el consabido y bastante usual drama rural, algo que confiere al relato en lo relativo a sus supuestas intenciones posicionarla un escalón más bajo del que inicialmente parecía querer partir su directora.
tras su anterior y prometedora Atlántida vino a certificar esa clase de películas en donde un escenario equidistante actúa como principal motor de la narración, Julia y el zorro es una película que en todo momento se mueve a través de los erráticos estados de ánimos de sus dos protagonistas y que aborda el duelo, o más bien la suspensión de este, pues lo que presenciamos durante toda la acción es la espera de un vencimiento por parte de una madre e hija que intentan recomponer una situación pasada, para ello el escenario que utiliza María Barrionuevo para tal cometido deviene como muy reconocible, quizás demasiado para un relato que intenta en todo momento transitar a través de la alegoría y sus consabidos tiempos muertos, de alguna manera esa anhelada redención que busca un nuevo inicio para sus protagonistas queda marcada de forma clara y en todo momento por ese caserío situado en alguna región recóndita de Córdoba como epicentro escénico de meditación y aislamiento de los actos por los que se mueve sin un rumbo fijo la madre y que deriva finalmente la trama hacia el consabido y bastante usual drama rural, algo que confiere al relato en lo relativo a sus supuestas intenciones posicionarla un escalón más bajo del que inicialmente parecía querer partir su directora.
 todo un mosaico de minúsculos detalles, de alguna manera estamos ante ese tipo de películas muy modestas en intenciones pero que dan la impresión de que cada mimbre que la configuran están adecuadamente colocados y funcionan casi a la perfección. En este estudio de la trascendencia a través de la sencillez que acontece en un espacio cerrado, un piso de muy pocos metros cuadrados, asistimos a un continuo dialogo casi sin palabra entre madre e hija, a través de un tono en todo momento mesurado vemos como ambas protagonistas han de enfrentarse a una serie de sentimientos que en ocasiones resultan complicados de gestionar a través de las palabras y que se complemente continuamente a través de ese juego de puntos de vista dispar, quizás por eso Viaje al cuarto de una madre es una película que aparte de capturar el paso del tiempo con cierta exquisitez se mueve constantemente a través de los silencios y la contención, la notable labor actoral por parte de Lola Dueñas y Anna Castillo devienen como clave ante tal cometido. En este estimulable retrato del amor maternofilial que es Viaje al cuarto de una madre hay mucho talento a explorar remitiéndonos de forma casi obligada a seguir con inusitada atención los trabajos que acometa Celia Rico Clavellino en el futuro.
todo un mosaico de minúsculos detalles, de alguna manera estamos ante ese tipo de películas muy modestas en intenciones pero que dan la impresión de que cada mimbre que la configuran están adecuadamente colocados y funcionan casi a la perfección. En este estudio de la trascendencia a través de la sencillez que acontece en un espacio cerrado, un piso de muy pocos metros cuadrados, asistimos a un continuo dialogo casi sin palabra entre madre e hija, a través de un tono en todo momento mesurado vemos como ambas protagonistas han de enfrentarse a una serie de sentimientos que en ocasiones resultan complicados de gestionar a través de las palabras y que se complemente continuamente a través de ese juego de puntos de vista dispar, quizás por eso Viaje al cuarto de una madre es una película que aparte de capturar el paso del tiempo con cierta exquisitez se mueve constantemente a través de los silencios y la contención, la notable labor actoral por parte de Lola Dueñas y Anna Castillo devienen como clave ante tal cometido. En este estimulable retrato del amor maternofilial que es Viaje al cuarto de una madre hay mucho talento a explorar remitiéndonos de forma casi obligada a seguir con inusitada atención los trabajos que acometa Celia Rico Clavellino en el futuro.
 e infinidad de retazos al cine de Jess Franco, Jean Rollin o incluso Jacques Tourneur entre otros muchos. Peter Strickland que de forma nada caprichosa ha querido ambientar la película antes de la era de internet sigue a bastante diferencia de sus congéneres, pocos autores en la actualidad, Hélène Cattet & Bruno Forzani, Kiyoshi Kurosawa en ocasiones, saben tocar teclas tan novedosas dentro del actual cine de género, un tipo de películas en definitiva que parte de la referencia a un cine pretérito que bien asimilado lo convierte en algo personal, la historia contada (la vanidad como eje narrativo principal) por el autor de la magnífica The Duke of Burgundy es lo de menos, lo que realmente importa es el trayecto, por momentos imposibles de evaluar de una forma coherente, una sinfonía del desorden que paradójicamente a acaba siendo plenamente consecuente en lo concerniente a lo que son sus intenciones. Como debilidad personal de un servidor en referencia a este Lost Highway con revestimiento de vestido maldito que es In Fabric destacar a la hipnotizante presencia de la actriz Fatma Mohamed, sus cuatro minutejos en The Duke of Burgundy ya hacían implosionar desde dentro la película, aquí al igual que en el exquisito segmento The Cobblers’ Lot rodado por Peter Strickland en la colectiva The Field Guide to Evil logran que la actriz de origen rumano expande metraje adquiriendo contornos de musa. In Fabric como paradigma de película que antepone lo sensorial a lo racional termina siendo un perfecto ejemplo de lo que debería ser un ejercicio de máxima libertad creativa, pocas veces en estos últimos años una película consigue ser tan perturbadora a través de la comedia y viceversa, lo dicho, todo una joya.
e infinidad de retazos al cine de Jess Franco, Jean Rollin o incluso Jacques Tourneur entre otros muchos. Peter Strickland que de forma nada caprichosa ha querido ambientar la película antes de la era de internet sigue a bastante diferencia de sus congéneres, pocos autores en la actualidad, Hélène Cattet & Bruno Forzani, Kiyoshi Kurosawa en ocasiones, saben tocar teclas tan novedosas dentro del actual cine de género, un tipo de películas en definitiva que parte de la referencia a un cine pretérito que bien asimilado lo convierte en algo personal, la historia contada (la vanidad como eje narrativo principal) por el autor de la magnífica The Duke of Burgundy es lo de menos, lo que realmente importa es el trayecto, por momentos imposibles de evaluar de una forma coherente, una sinfonía del desorden que paradójicamente a acaba siendo plenamente consecuente en lo concerniente a lo que son sus intenciones. Como debilidad personal de un servidor en referencia a este Lost Highway con revestimiento de vestido maldito que es In Fabric destacar a la hipnotizante presencia de la actriz Fatma Mohamed, sus cuatro minutejos en The Duke of Burgundy ya hacían implosionar desde dentro la película, aquí al igual que en el exquisito segmento The Cobblers’ Lot rodado por Peter Strickland en la colectiva The Field Guide to Evil logran que la actriz de origen rumano expande metraje adquiriendo contornos de musa. In Fabric como paradigma de película que antepone lo sensorial a lo racional termina siendo un perfecto ejemplo de lo que debería ser un ejercicio de máxima libertad creativa, pocas veces en estos últimos años una película consigue ser tan perturbadora a través de la comedia y viceversa, lo dicho, todo una joya.
 como mera película romántica de espías incidiendo en manidos tropos del género plagado de personajes y lugares bastantes estereotípicos, por otra parte tampoco acaba de funcionar en el presente de una acción ubicado en el año 2000 durante el interrogatorio a su protagonista principal, a parte de la buena labor interpretativa de Judi Dench, algo con lo que ya contábamos de antemano, este arco argumental deviene como meramente transitorio, de alguna manera elíptico, lejos de desvelar claves de la trama juega en todo momento al despiste pero no de manera intencionada ni como objetivo principal sino más bien como una simple línea distanciada a modo de receso de lo que en teoría importa, hay un tercer acto empero que se vislumbra algo más interesante en lo concerniente a lo que es su supuesta tesis, aquella en donde asistimos al dilema moral de la protagonista principal a la hora de intentar racionalizar una traición a su propio país, lástima que este último apartado sea tan escueto como anecdótico en su desarrollo quedando uno con la sensación de estar ante una película de bonita ambientación que no termina de saber a ciencia cierta qué historia nos quiere acabar de contar.
como mera película romántica de espías incidiendo en manidos tropos del género plagado de personajes y lugares bastantes estereotípicos, por otra parte tampoco acaba de funcionar en el presente de una acción ubicado en el año 2000 durante el interrogatorio a su protagonista principal, a parte de la buena labor interpretativa de Judi Dench, algo con lo que ya contábamos de antemano, este arco argumental deviene como meramente transitorio, de alguna manera elíptico, lejos de desvelar claves de la trama juega en todo momento al despiste pero no de manera intencionada ni como objetivo principal sino más bien como una simple línea distanciada a modo de receso de lo que en teoría importa, hay un tercer acto empero que se vislumbra algo más interesante en lo concerniente a lo que es su supuesta tesis, aquella en donde asistimos al dilema moral de la protagonista principal a la hora de intentar racionalizar una traición a su propio país, lástima que este último apartado sea tan escueto como anecdótico en su desarrollo quedando uno con la sensación de estar ante una película de bonita ambientación que no termina de saber a ciencia cierta qué historia nos quiere acabar de contar.
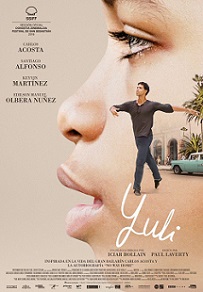 llega a ser autónomo de por sí, los largos números de ballet en donde estética y sensibilidad son representados de forma impoluta actúan y terminan estando supeditados a una narración que en ningún momento llega a ser fluida, de alguna manera todo queda entrebancado a través de unos discursos que devienen como muy dispares, en este aspecto el nuevo film de Icíar Bollaín se desarrolla de forma irregular en lo concerniente a su narrativa. Las escenas que vemos en Yuli se reparten sistemáticamente en aquellas en donde presenciamos los números de danza y los intervalos de melodrama familiar, evidentemente tanto en un caso como en otro se recurre de forma nada disimulada a la expresividad como principal abanderado de la estética dando como resultado final un tono algo tosco al conjunto, por otra parte hay un exceso de sobreexplicación en ese viaje al pasado por parte del protagonista, un servidor hubiera deseado algo más de matiz en esas vivencias pretéritas, esa reiteración de ideas que vemos a través de sucesivos flashbacks terminan derivando al producto hacia un tamiz algo convencional. Al final de cuentas lo que nos intentan explicar tanto Icíar Bollaín como Carlos Acosta es aquella praxis de que el arte nace en ocasiones con la misión de intentar liberar el dolor de la mente, lástima que todo esto termine estando supeditado al subrayado y a una descomposición narrativa bastante evidente.
llega a ser autónomo de por sí, los largos números de ballet en donde estética y sensibilidad son representados de forma impoluta actúan y terminan estando supeditados a una narración que en ningún momento llega a ser fluida, de alguna manera todo queda entrebancado a través de unos discursos que devienen como muy dispares, en este aspecto el nuevo film de Icíar Bollaín se desarrolla de forma irregular en lo concerniente a su narrativa. Las escenas que vemos en Yuli se reparten sistemáticamente en aquellas en donde presenciamos los números de danza y los intervalos de melodrama familiar, evidentemente tanto en un caso como en otro se recurre de forma nada disimulada a la expresividad como principal abanderado de la estética dando como resultado final un tono algo tosco al conjunto, por otra parte hay un exceso de sobreexplicación en ese viaje al pasado por parte del protagonista, un servidor hubiera deseado algo más de matiz en esas vivencias pretéritas, esa reiteración de ideas que vemos a través de sucesivos flashbacks terminan derivando al producto hacia un tamiz algo convencional. Al final de cuentas lo que nos intentan explicar tanto Icíar Bollaín como Carlos Acosta es aquella praxis de que el arte nace en ocasiones con la misión de intentar liberar el dolor de la mente, lástima que todo esto termine estando supeditado al subrayado y a una descomposición narrativa bastante evidente.
 la patriótica y la personal, algo convencional a la hora de retratar la hazaña histórica y más compleja en lo relativo a mostrarnos el drama familiar, de alguna manera la primera transita por referentes ya vistos de forma demasiado frecuente con anterioridad, es en este segundo apartado en donde el responsable de Whiplash y La La Land se adentra en esa travesía interior del protagonista con mayor fortuna en donde se nos cuenta la cronología de una victoria colectiva a través de una odisea personal, de alguna manera el duelo de un solo hombre, este posicionamiento hace que pese a sus características no estemos ante una película que se sustente únicamente en la espectacularidad de sus imágenes, algo que otorga al conjunto una singularidad bastante manifiesta e incluso personal, un blockbuster atípico provisto de una hondura existencial que por momentos no puede derivar al cine perpetrado por Terrence Malick, ese sufrimiento como camino redentor hacia una trascendencia nos es expuesta de forma tan poética y como elíptica, para la reflexión final nos queda el planteamiento de como el hombre pudo llegar a la Luna gracias en parte a un instinto no tanto de supervivencia y si de suicida, la historia en definitiva de un hombre que no encontraba otra manera de manejar su dolor interior que jugándose la existencia en esa hoy vista por nuestros ojos como una loca carrera por explorar el espacio a través de esas naves tan obsoletas que surcaron hace tiempo el espacio.
la patriótica y la personal, algo convencional a la hora de retratar la hazaña histórica y más compleja en lo relativo a mostrarnos el drama familiar, de alguna manera la primera transita por referentes ya vistos de forma demasiado frecuente con anterioridad, es en este segundo apartado en donde el responsable de Whiplash y La La Land se adentra en esa travesía interior del protagonista con mayor fortuna en donde se nos cuenta la cronología de una victoria colectiva a través de una odisea personal, de alguna manera el duelo de un solo hombre, este posicionamiento hace que pese a sus características no estemos ante una película que se sustente únicamente en la espectacularidad de sus imágenes, algo que otorga al conjunto una singularidad bastante manifiesta e incluso personal, un blockbuster atípico provisto de una hondura existencial que por momentos no puede derivar al cine perpetrado por Terrence Malick, ese sufrimiento como camino redentor hacia una trascendencia nos es expuesta de forma tan poética y como elíptica, para la reflexión final nos queda el planteamiento de como el hombre pudo llegar a la Luna gracias en parte a un instinto no tanto de supervivencia y si de suicida, la historia en definitiva de un hombre que no encontraba otra manera de manejar su dolor interior que jugándose la existencia en esa hoy vista por nuestros ojos como una loca carrera por explorar el espacio a través de esas naves tan obsoletas que surcaron hace tiempo el espacio.
 algo difusa en lo concerniente a sus supuestas intenciones. Les météorites es una de esas películas que pese a transitar en todo momento por un realismo crudo basa su principal activo en un estilo que deviene como premeditadamente estético en prácticamente todas las facetas que va abordando a lo largo de su metraje, ese trazo atmosférico en el que se sustenta Romain Laguna a modo de ejercicio de estilo queda validado de alguna manera a través tanto de una paleta de colores contrastados como una onírica música a cargo de Maxence Dussère, estos mimbres digamos de una inequívoca índole sensorial cuya hipotética función tiene como finalidad un carácter hipnotizador de cara al espectador terminan por adueñarse por completo de una función cuyo argumento no deja de ser esquemático, casi anecdótico, ese día a día de la adolecente protagonista expuesto de forma minimalista ofrece la oportunidad a Romain Laguna a detenerse minuciosamente en el detalle e incluso en la inmersión, es ahí en donde de alguna manera Les météorites adquiere su razón de ser, esta no es otra que la de retratarnos un paisaje que a la vez que su protagonista está en un continuo movimiento pese a tener la impresión que dicha travesía vital no parece conducir hacia ningún lugar específico más allá de la espontaneidad por la que se mueve de forma casi sistemática la joven protagonista.
algo difusa en lo concerniente a sus supuestas intenciones. Les météorites es una de esas películas que pese a transitar en todo momento por un realismo crudo basa su principal activo en un estilo que deviene como premeditadamente estético en prácticamente todas las facetas que va abordando a lo largo de su metraje, ese trazo atmosférico en el que se sustenta Romain Laguna a modo de ejercicio de estilo queda validado de alguna manera a través tanto de una paleta de colores contrastados como una onírica música a cargo de Maxence Dussère, estos mimbres digamos de una inequívoca índole sensorial cuya hipotética función tiene como finalidad un carácter hipnotizador de cara al espectador terminan por adueñarse por completo de una función cuyo argumento no deja de ser esquemático, casi anecdótico, ese día a día de la adolecente protagonista expuesto de forma minimalista ofrece la oportunidad a Romain Laguna a detenerse minuciosamente en el detalle e incluso en la inmersión, es ahí en donde de alguna manera Les météorites adquiere su razón de ser, esta no es otra que la de retratarnos un paisaje que a la vez que su protagonista está en un continuo movimiento pese a tener la impresión que dicha travesía vital no parece conducir hacia ningún lugar específico más allá de la espontaneidad por la que se mueve de forma casi sistemática la joven protagonista.
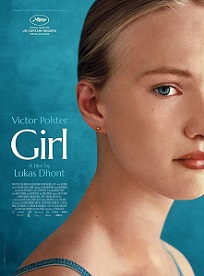 al igual que en la laureada Billy Elliott el primer trabajo tras las cámaras de Lukas Dhont posee esa clase de mimbres tan reconocibles (identidad de género) que la hacen empatizar de forma casi instantánea con el espectador.
al igual que en la laureada Billy Elliott el primer trabajo tras las cámaras de Lukas Dhont posee esa clase de mimbres tan reconocibles (identidad de género) que la hacen empatizar de forma casi instantánea con el espectador.
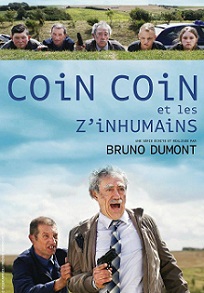 apuesta por una deriva formal llevada hasta las últimas consecuencias, no se trata de elevar el slapstick y los gags al absurdo de lo que es en teoría más allá de su cometido, tampoco un servidor es de los que piensan que esa alegoría social de trasfondo expuesta en medio de tanta locura sea el mensaje y la función primigenia del film, lo que nuevamente Bruno Dumont intenta es llevar al espectador hasta el límite, para ello las interpretaciones de ese dúo de policías formado por Bernard Pruvost y Philippe Jore resulta clave ante tal ecuación. De alguna manera Coincoin et les z’inhumains no deja de ser una excéntrica vacuna contra el mal actual que nos rodea en nuestro día a día, problemas tales como pueden ser la inmigración o el auge de la extrema derecha, deformidades de la actual sociedad tratadas en esta ocasión por un Bruno Dumont que toma distancia narrativamente de tales consonancias argumentales para revertir en parte sobre ellas claves habituales del género fantástico, referencias de las que se nutre principalmente en su discurso con el fin de hablar entre otras cosas del miedo al diferente o los prejuicios hacia lo que no consideramos como propio, todo ello expuesto en un escenario en donde caben desde el Apocalipsis hasta el doppelgänger o incluso el subgénero zombie, el número musical final en donde se aglutina todo estos temarios no deja de ser una honesta declaración de intenciones por parte de Bruno Dumont hacia el espectador, en el vemos una de las miradas y discursos más libres, personales y por ende valientes que podemos encontrar en el actual panorama cinematográfico europeo.
apuesta por una deriva formal llevada hasta las últimas consecuencias, no se trata de elevar el slapstick y los gags al absurdo de lo que es en teoría más allá de su cometido, tampoco un servidor es de los que piensan que esa alegoría social de trasfondo expuesta en medio de tanta locura sea el mensaje y la función primigenia del film, lo que nuevamente Bruno Dumont intenta es llevar al espectador hasta el límite, para ello las interpretaciones de ese dúo de policías formado por Bernard Pruvost y Philippe Jore resulta clave ante tal ecuación. De alguna manera Coincoin et les z’inhumains no deja de ser una excéntrica vacuna contra el mal actual que nos rodea en nuestro día a día, problemas tales como pueden ser la inmigración o el auge de la extrema derecha, deformidades de la actual sociedad tratadas en esta ocasión por un Bruno Dumont que toma distancia narrativamente de tales consonancias argumentales para revertir en parte sobre ellas claves habituales del género fantástico, referencias de las que se nutre principalmente en su discurso con el fin de hablar entre otras cosas del miedo al diferente o los prejuicios hacia lo que no consideramos como propio, todo ello expuesto en un escenario en donde caben desde el Apocalipsis hasta el doppelgänger o incluso el subgénero zombie, el número musical final en donde se aglutina todo estos temarios no deja de ser una honesta declaración de intenciones por parte de Bruno Dumont hacia el espectador, en el vemos una de las miradas y discursos más libres, personales y por ende valientes que podemos encontrar en el actual panorama cinematográfico europeo.

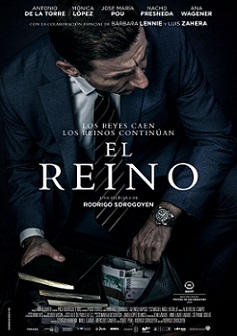 a hacia una corrupción que parece funcionar de forma casi vitalicia en según qué ámbitos de nuestra actual sociedad.
a hacia una corrupción que parece funcionar de forma casi vitalicia en según qué ámbitos de nuestra actual sociedad.
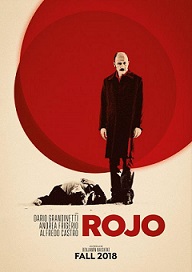 tanto a un nivel metafórico como en lo referido a sus supuesta verisimilitud narrativa.
tanto a un nivel metafórico como en lo referido a sus supuesta verisimilitud narrativa.
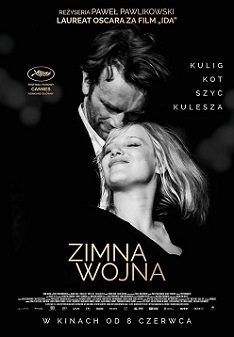 de amor con un continuo trasfondo de tragedia provisto de claras connotaciones de lo que se podría denominar como decepción romántica.
de amor con un continuo trasfondo de tragedia provisto de claras connotaciones de lo que se podría denominar como decepción romántica.
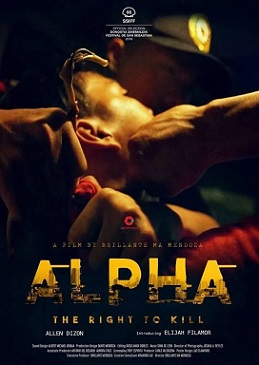 una forma bastante pulcra como la corrupción en determinados ámbitos estatales termina siendo generalizada.
una forma bastante pulcra como la corrupción en determinados ámbitos estatales termina siendo generalizada.
 Todo el cine del director japonés ha basculado a través de la cotidianidad pero siempre expuesta a través de una problemática que irremediablemente entra en colisión con el tono de naturalidad por el que suelen transitar los personajes habituales en las historias que nos suele contar Kore-eda, aquí se vuelve a incidir en esa hermosa convivencia contada a través de la sensibilidad y la mirada de su autor. En estos últimos años algunos han incidido mucho en el carácter demasiado buenista (incluido su thriller judicial The Third Murder) que Kore-eda ha otorgado a sus últimos trabajos, en esta ocasión se despoja en parte de ese trazo para transitar a medio camino por sendas ya visitadas en su anterior y ejemplar Nobody Knows, en Shoplifters vemos como la sonrisa termina en parte siendo desgarradora, de alguna manera lo que podríamos denominar como algo tierno (tan extravagante como cercano) entra en colisión con el desasosiego, o dicho de otra manera, con la cruda realidad social, pues afín de cuentas los personajes de esta historia no dejan de ser víctimas de una sociedad que en parte les repudia de forma casi sistemáticamente evitando el subrayado en las contradicciones del propio sistema, el sentimiento siempre modélico a cargo de Kore-eda actúa pues a modo de válvula de escape cuya la finalidad pese a lo caótico del escenario termina siendo la propia supervivencia cueste lo que cueste de sus protagonistas.
Todo el cine del director japonés ha basculado a través de la cotidianidad pero siempre expuesta a través de una problemática que irremediablemente entra en colisión con el tono de naturalidad por el que suelen transitar los personajes habituales en las historias que nos suele contar Kore-eda, aquí se vuelve a incidir en esa hermosa convivencia contada a través de la sensibilidad y la mirada de su autor. En estos últimos años algunos han incidido mucho en el carácter demasiado buenista (incluido su thriller judicial The Third Murder) que Kore-eda ha otorgado a sus últimos trabajos, en esta ocasión se despoja en parte de ese trazo para transitar a medio camino por sendas ya visitadas en su anterior y ejemplar Nobody Knows, en Shoplifters vemos como la sonrisa termina en parte siendo desgarradora, de alguna manera lo que podríamos denominar como algo tierno (tan extravagante como cercano) entra en colisión con el desasosiego, o dicho de otra manera, con la cruda realidad social, pues afín de cuentas los personajes de esta historia no dejan de ser víctimas de una sociedad que en parte les repudia de forma casi sistemáticamente evitando el subrayado en las contradicciones del propio sistema, el sentimiento siempre modélico a cargo de Kore-eda actúa pues a modo de válvula de escape cuya la finalidad pese a lo caótico del escenario termina siendo la propia supervivencia cueste lo que cueste de sus protagonistas.
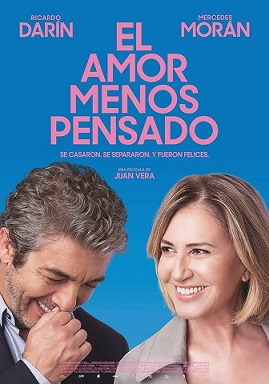 unos notables Ricardo Darín y Mercedes Moránque, un film que formaba parte de la sección oficial a competición y que versa principalmente a través del dialogo, una comedia romántica que intenta desentrañar a través de varios periodos de tiempo y un sinfín de encuentros y desencuentros la erosión y posterior devenir por separado de una pareja que se separa tras 25 años de unión, casi un tratado sobre una segunda primera vez, o el intento, después del agotamiento, un film de contornos casi teatrales dada su naturaleza, tan reflexivo como intranscendente en su acabado final, pues a fin de cuentas lo que nos intenta explicar Juan Vera, que en ocasiones y de forma algo curiosa intenta recurrir a dispositivos formales no manidos como esa continua ruptura de la cuarta pared por parte de sus dos protagonistas, es el transitar por los más tópicos y reconocibles lugares ya vistos con anterioridad. Su algo difusa adscripción genérica no deja de ser indicativo de este film amable pero a todas luces intrascendente, una película situada a medio camino entre la comedia ligera y el drama sentimental de contornos reflexivos en donde sus mejores tramos los encontraremos curiosamente en aquellos escasos momentos en donde se despoja de tales corceles narrativos y abraza el humor más desmedido.
unos notables Ricardo Darín y Mercedes Moránque, un film que formaba parte de la sección oficial a competición y que versa principalmente a través del dialogo, una comedia romántica que intenta desentrañar a través de varios periodos de tiempo y un sinfín de encuentros y desencuentros la erosión y posterior devenir por separado de una pareja que se separa tras 25 años de unión, casi un tratado sobre una segunda primera vez, o el intento, después del agotamiento, un film de contornos casi teatrales dada su naturaleza, tan reflexivo como intranscendente en su acabado final, pues a fin de cuentas lo que nos intenta explicar Juan Vera, que en ocasiones y de forma algo curiosa intenta recurrir a dispositivos formales no manidos como esa continua ruptura de la cuarta pared por parte de sus dos protagonistas, es el transitar por los más tópicos y reconocibles lugares ya vistos con anterioridad. Su algo difusa adscripción genérica no deja de ser indicativo de este film amable pero a todas luces intrascendente, una película situada a medio camino entre la comedia ligera y el drama sentimental de contornos reflexivos en donde sus mejores tramos los encontraremos curiosamente en aquellos escasos momentos en donde se despoja de tales corceles narrativos y abraza el humor más desmedido.
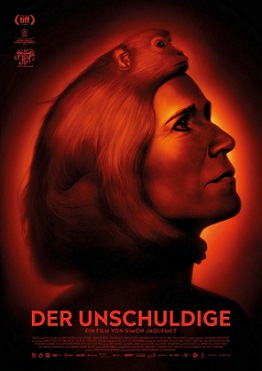 alberga una encarnizada lucha interior que abarca la práctica totalidad del film, en el vemos como a través de una suerte de ensoñación con respecto a un personaje vinculado a su pasado que logra despertar en ella los fantasmas de una anterior vida que había estado soterrada hasta ese momento, una existencia pretérita distinta a la actual, un pasado en definitiva que entra en clara colisión con un presente en donde la religión a modo de falso dogma actúa como elemento desestabilizador en la fracturada mente de la protagonista. Fe y ciencia ubicados en una estricta comunidad religiosa de la que es participe y que actúa como un microcosmos nocivo en la mente de la protagonista, a partir de ese posicionamiento de derrumbe mental el film desarrolla sendas tan atractivas (plagado de simbolismos y elementos que nos remiten irremediablemente al universo claustrofóbico de un Roman Polanski en sus inicios) como irregulares pues hay momentos en que la lógica argumental parece tomar la misma dirección de desvarió estructural que el trayecto del que es participe la propia protagonista. The Innocent con todas las derivas y aristas que atesora deviene por momentos como una obra de tintes tan magnéticos como misteriosos muy tener en cuenta.
alberga una encarnizada lucha interior que abarca la práctica totalidad del film, en el vemos como a través de una suerte de ensoñación con respecto a un personaje vinculado a su pasado que logra despertar en ella los fantasmas de una anterior vida que había estado soterrada hasta ese momento, una existencia pretérita distinta a la actual, un pasado en definitiva que entra en clara colisión con un presente en donde la religión a modo de falso dogma actúa como elemento desestabilizador en la fracturada mente de la protagonista. Fe y ciencia ubicados en una estricta comunidad religiosa de la que es participe y que actúa como un microcosmos nocivo en la mente de la protagonista, a partir de ese posicionamiento de derrumbe mental el film desarrolla sendas tan atractivas (plagado de simbolismos y elementos que nos remiten irremediablemente al universo claustrofóbico de un Roman Polanski en sus inicios) como irregulares pues hay momentos en que la lógica argumental parece tomar la misma dirección de desvarió estructural que el trayecto del que es participe la propia protagonista. The Innocent con todas las derivas y aristas que atesora deviene por momentos como una obra de tintes tan magnéticos como misteriosos muy tener en cuenta.
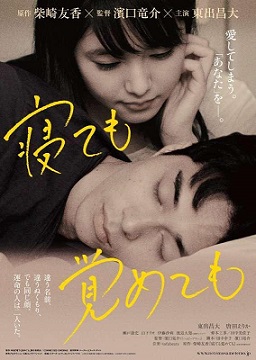 lástima que este en teoría atractivo enunciado no acabe de estar en su desarrollo a la altura de todo lo que en un principio parecía prometer.
lástima que este en teoría atractivo enunciado no acabe de estar en su desarrollo a la altura de todo lo que en un principio parecía prometer.
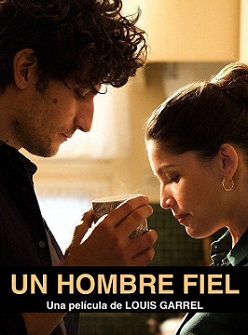 designios de los dos personajes femeninos con los que interactúa, Laetitia Casta y Lily-Rose Depp, de alguna manera dicho personaje se encuentra muy a pesar suyo ante un continuo enfrentamiento ante unos nuevos códigos de comportamiento que desconoce por completo y que no llega a comprender a la perfección en ningún momento de la trama pues siempre da la impresión de ir varios pasos por detrás de sus amantes ocasionales, una argumentación en apariencia compleja que es resuelta a partir de una sencilla compresión narrativa. Posiblemente una de las mayores virtudes que atesora el film se encuentre en ver como en su desarrollo se va jugando de forma no caprichosa con los géneros adyacentes a la acción argumental, comedia, un surrealismo que termina derivando en un juguetón cine negro y ligeros trazos de dramatismo son algunos puntos de ingenio elaborados con cierta espontaneidad e incluso solvencia, las constantes voces en off aparte de aligerar y clarificar la narrativa actúan como referente casi bressonianos en una acción que termina siendo tan fluida en su desarrollo como poco trascendente una vez finiquitada.
designios de los dos personajes femeninos con los que interactúa, Laetitia Casta y Lily-Rose Depp, de alguna manera dicho personaje se encuentra muy a pesar suyo ante un continuo enfrentamiento ante unos nuevos códigos de comportamiento que desconoce por completo y que no llega a comprender a la perfección en ningún momento de la trama pues siempre da la impresión de ir varios pasos por detrás de sus amantes ocasionales, una argumentación en apariencia compleja que es resuelta a partir de una sencilla compresión narrativa. Posiblemente una de las mayores virtudes que atesora el film se encuentre en ver como en su desarrollo se va jugando de forma no caprichosa con los géneros adyacentes a la acción argumental, comedia, un surrealismo que termina derivando en un juguetón cine negro y ligeros trazos de dramatismo son algunos puntos de ingenio elaborados con cierta espontaneidad e incluso solvencia, las constantes voces en off aparte de aligerar y clarificar la narrativa actúan como referente casi bressonianos en una acción que termina siendo tan fluida en su desarrollo como poco trascendente una vez finiquitada.
 Smallfoot bascula en todo momento como es regla común en films de estas características a través de un tono en todo momento feliz y dicharachero que parte de una premisa que en principio puede parecer algo básica pero que conforme avanza el relato adquiere un carácter derivativo que valida la propuesta en cuestión, las consecuencias viralizables de las redes sociales y el conflicto que ello puede acarrear como problemática a debatir o la reflexión que expone acerca de los prejuicios sobre identidades erróneamente preestablecidas solo son algunas de las vertientes por las que intenta transitar una cinta que encuentra acomodo en lo relativo a su propia funcionalidad a través de la pedagogía, ello da lugar a un dialogo abierto y por ende enriquecedor, cuestiones tales como el derecho a cuestionar tradiciones ancestrales que termina derivando en una invitación a la exploración individual del descubrimiento también son expuestas con cierto aplomo, una constantes estas relativamente bien ejecutadas y sin cargar las tintas en ello que hacen de Smallfoot una película que va más allá del simple y llano entretenimiento cumpliendo una de las máximas obligatorias en este tipo de género cinematográfico.
Smallfoot bascula en todo momento como es regla común en films de estas características a través de un tono en todo momento feliz y dicharachero que parte de una premisa que en principio puede parecer algo básica pero que conforme avanza el relato adquiere un carácter derivativo que valida la propuesta en cuestión, las consecuencias viralizables de las redes sociales y el conflicto que ello puede acarrear como problemática a debatir o la reflexión que expone acerca de los prejuicios sobre identidades erróneamente preestablecidas solo son algunas de las vertientes por las que intenta transitar una cinta que encuentra acomodo en lo relativo a su propia funcionalidad a través de la pedagogía, ello da lugar a un dialogo abierto y por ende enriquecedor, cuestiones tales como el derecho a cuestionar tradiciones ancestrales que termina derivando en una invitación a la exploración individual del descubrimiento también son expuestas con cierto aplomo, una constantes estas relativamente bien ejecutadas y sin cargar las tintas en ello que hacen de Smallfoot una película que va más allá del simple y llano entretenimiento cumpliendo una de las máximas obligatorias en este tipo de género cinematográfico.


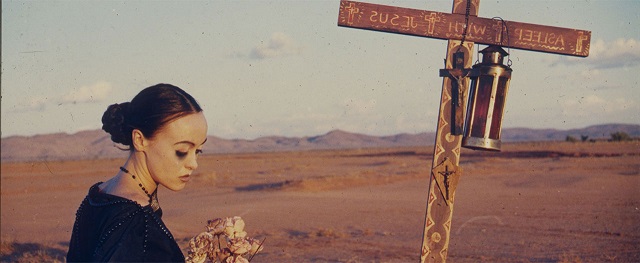

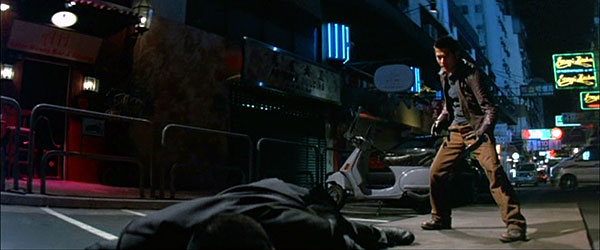

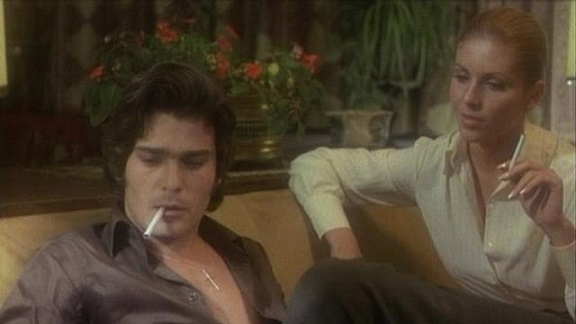



















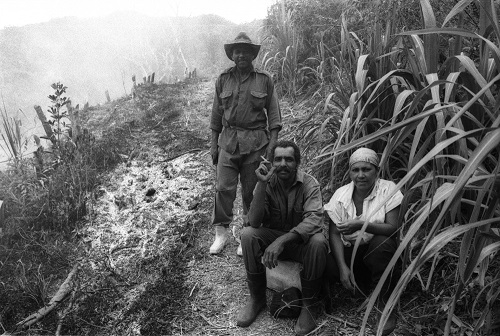


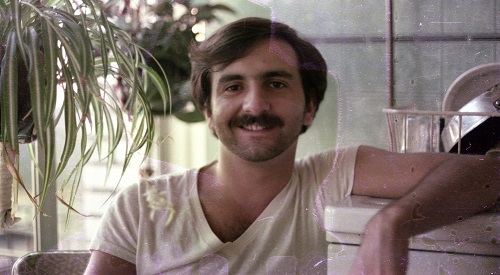

 Es verano. Un chico y sus amigos van al río. A lo largo de cuatro capítulos, el calor y la humedad del bosque desatan los deseos entre ellos.
Es verano. Un chico y sus amigos van al río. A lo largo de cuatro capítulos, el calor y la humedad del bosque desatan los deseos entre ellos.



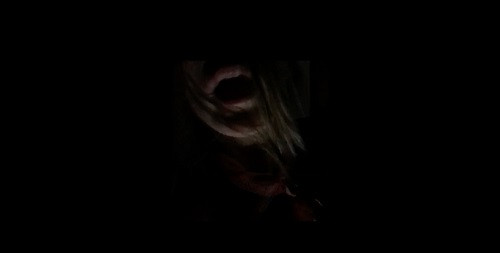
 Lunes 24 por la mañana (horario por confirmar)
Lunes 24 por la mañana (horario por confirmar) Martes 25, de 15:00 a 18:00 horas
Martes 25, de 15:00 a 18:00 horas Miércoles 26, 15:00 a 18:00 horas
Miércoles 26, 15:00 a 18:00 horas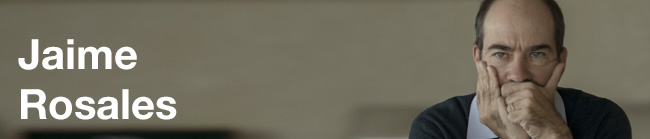 Jueves 27, 15:00 a 18:00 horas
Jueves 27, 15:00 a 18:00 horas Viernes 28, 11:00 horas a 14:00 horas
Viernes 28, 11:00 horas a 14:00 horas