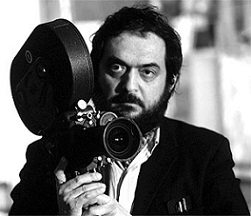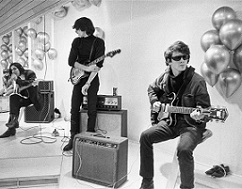Buscador
Twitter
-
Críticas
-

“Riddle of Fire” review
Érase una vez tres niños que intentaban descifrar el control parental de su videoconsola y dar con la receta de la tarta de arándanos perfecta. Érase Read More » -

“In My Mother’s Skin” review
La Segunda Guerra Mundial se aproxima a su final. Filipinas está bajo el yugo del ejército japonés, aunque los soldados comienzan a perder el control de Read More » -

“Furiosa: A Mad Max Saga” review
Furiosa: A Mad Max Saga nos muestra cómo al derrumbarse el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en Read More » -

“Late Night with the Devil” review
31 de octubre de 1977. Night Owls, el programa nocturno de entrevistas de Jack Delroy, es el espacio favorito para los insomnes de los Estados Unidos. Read More » -

“Les chambres rouges” review
El sonado caso del asesino en serie Ludovic Chevalier acaba de llegar a juicio y Kelly-Anne está obsesionada. Cuando la realidad se mezcla con sus fantasías Read More » -

“Vincent doit mourir” review
Vincent empieza a ser atacado por personas extrañas con claras intenciones homicidas. Su existencia como hombre anodino se ve trastocada y, a medida que las cosas Read More » -

“Le Vourdalak” review
Perdido en un bosque hostil, el marqués de Urfé, un noble emisario del rey de Francia, encuentra refugio en la casa de una misteriosa familia que Read More » -

“Monolith” review
Una periodista caída en desgracia intenta salvar su carrera recurriendo al mundo de los podcasts de investigación. Mientras trata de averiguar la procedencia de un extraño Read More » -

“La última noche de Sandra M.” review
Año 1977, Sandra, de 18 años, es actriz en la España de la transición, en un momento en el que ser joven y guapa te relega Read More » -

“Best Wishes to All” review
Una joven estudiante de enfermería visita a sus abuelos en el campo. La reunión familiar se inicia de forma placentera, pero poco a poco el reencuentro Read More » -

“Club Zero” review
Miss Novak es una maestra que se une al equipo de una escuela de élite para dar clases de nutrición a jóvenes estudiantes. En poco tiempo, Read More » -

“La espera” review
Eladio, guarda de una finca, acepta el soborno de un cazador. Semanas después su vida entera colapsa. Lo que parecía un vuelco favorable del destino se Read More » -

“Un silence” review
Astrid, esposa de un reputado abogado, lleva 25 años silenciada. El equilibrio de su familia se derrumba de repente cuando sus hijos empiezan a buscar justicia, Read More » -

Crónica Festival de San Sebastián 2023 (III)
Miradas limítrofes: New Directors/Zabaltegi-Tabakalera/Horizontes Latinos Dentro de las secciones periféricas del certamen, y como colofón a las crónicas del festival de San Sebastián 2023, nos detendremos Read More » -

“Dumb Money” review
Película que nos descubre el disparatado caso real de gente corriente que consiguió jugársela a Wall Street y se hizo rica convirtiendo GameStop (una popular tienda Read More » -

“L’île rouge” review
Comienzos años 70. El pequeño Thomas vive bajo el colonialismo francés en Madagascar en una de las bases aéreas del ejército francés, donde las familias de Read More » -

“May December” review
Veinte años después de que el mediático romance entre Gracie Atherton-Yu y su joven marido Joe escandalizara al país, con sus hijos a punto de graduarse Read More » -

Crónica Festival de San Sebastián 2023 (II)
Autorías y tendencias del hoy: Perlas La sección Perlas volvió a ser ese reducto equidistante destinado en su gran mayoría a autorías consagradas que, de alguna Read More » -

“The Royal Hotel” review
Hanna y Liv son dos amigas que viajan como mochileras por Australia. Tras quedarse sin dinero, Liv, buscando vivir una aventura, convence a Hanna de aceptar Read More » -

Crónica Festival de Sitges 2023 (IV)
La no ficción y estimulantes revisiones Para finalizar el repaso de este Sitges 2023, un recorrido parcial por tres secciones periféricas muy alejadas del evento entendido Read More » -

Crónica Festival de Sitges 2023 (III)
Noves Visions: El fantástico intuido Noves Visions, sección ya con veinte años de existencia, volvió a ser un año más ese agradecido reducto temático destinado a Read More » -

Crónica Festival de Sitges 2023 (II)
Autorías establecidas: Evolución y equidistancia Sobre autorías en mayor o menor medida consagradas dentro del circuito de festivales, se pudo ver el nuevo trabajo de la Read More » -

Crónica Festival de Sitges 2023 (I)
Del 5 al 15 de octubre, con unas temperaturas más propias de la temporada estival, tuvo lugar la 56 edición del Festival de Sitges, un año Read More » -

Crónica Festival de San Sebastián 2023 (I)
El contenido como constante Del 22 al 30 de septiembre tuvo lugar la 71 edición del Festival de San Sebastián, un año marcado, y en parte Read More »
-
Archivos
Categorías
Calendario